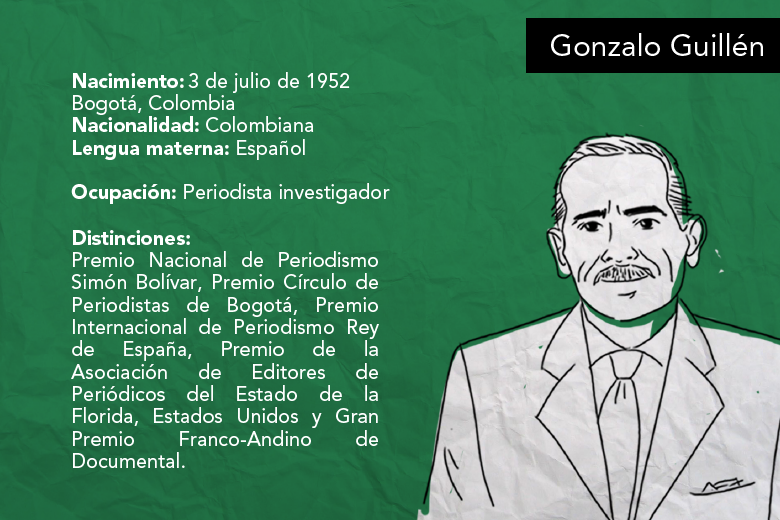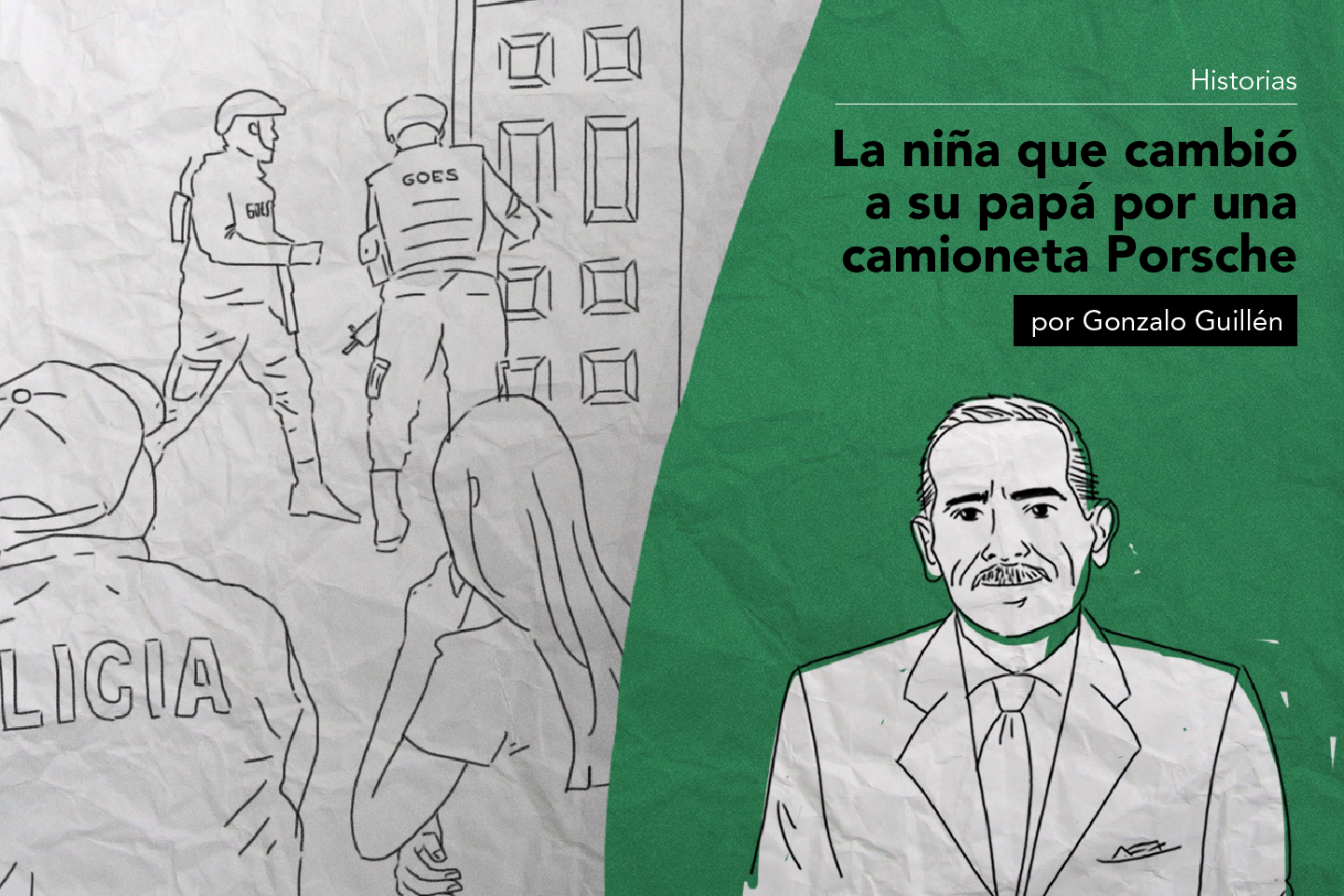Share This Article
Un equipo de fiscales, policías antidrogas y delegados de la DEA voló de Bogotá a Medellín con el propósito de llegarle por sorpresa a una organización dedicada principalmente al tráfico de heroína líquida implantada en cachorritos de pura raza. La banda había sido espiada durante un año por medio de escuchas telefónicas y seguimientos callejeros.
Dos periodistas fuimos incluidos para presenciar el golpe de mano; en ese tiempo trabajaba en el Herald, de Miami. Volados de madrugada en un prehistórico DC-3 que, a pesar de haber tenido sus días más gloriosos durante la Segunda Guerra Mundial, ahora volaba renovado con motores turbohélice.
Al llegar a Medellín se unió al grupo un contingente de policías de élite armados de fusiles y media hora más tarde, bajo una llovizna densa que caía desde la noche anterior, entramos con sigilo a un conjunto residencial amurallado de enormes casas nuevas, hechas en serie, de falsa nobleza arquitectónica y tejados españoles rojos de tres aguas.
Con sus fusiles montados, los policías ingresaron como trombas en tres casas y en pocos minutos arrestaron a una decena de personas. Unas estaban desayunando y las demás todavía dormían.
Entre los delitos cometidos por esta pandilla figuraba el uso de cachorritos de labrador con pedigree que eran exportados a Estados Unidos cargados con heroína líquida. A los 60 días de nacidos un veterinario les abría el vientre en un quirófano, les implantaba bolsas de polietileno de alto calibre llenas de la droga y dos meses después, cuando las cicatrices habían cerrado del todo y estaban cubiertas por el pelaje renovado de los perritos, viajaban con documentos de exportación legítimos que acreditaban la pureza de su raza. Quienes los recibían abrían a los animalitos, sacaban la mercancía y botaban sus cadáveres a la basura o los enterraban en jardines.
Mientras avanzaban los allanamientos, desde una camioneta sin ventanas eran monitoreadas las conversaciones telefónicas de la banda y las de sus parientes. Los que no eran buscados por la justicia decían entre ellos que los dólares estaban escondidos entre una mampara y se pusieron de acuerdo en ir a robarlos cuando la comisión judicial se hubiera retirado con los presos.
También, hablaron de la oportunidad de apoderarse de los íconos rusos medioevales y un policía me preguntó si sabía qué era eso. Le expliqué que se trataba de pequeños cuadros con motivos generalmente religiosos y los hallaron colgados en la pared del estudio de una de las casas, en donde los estantes estaban decorados con hileras de libros sin leer, ordenados por tamaños y colores.
Tiempo después, el Museo Nacional comprobaría que las obras de arte no eran tales sino toscas falsificaciones que le metieron por genuinas al narcotraficante que las adquirió.
Cuando las autoridades tuvieron reunidos todos los elementos de valor que encontraron para someterlos a un proceso judicial de extinción de dominio y los presos estaban maniatados y agrupados para regresar con ellos a Bogotá, el comandante de la operación ordenó enganchar a una grúa una camioneta alemana Porsche Cayenne de color plata, valorada en US$ 100 mil, y apenas estuvo lista para ser llevada vino corriendo entre la lluvia perseverante una niña rubia, de aproximadamente 12 años de edad o menos.
¿Quién es aquí el jefe? preguntó con astucia de adulta y el inconfundible acento de la gente de Medellín. Estaba vestidita al estilo clásico de las mujeres de los narcotraficantes, con yines ceñidos, zapatos brillantes y joyas de bulto.
Soy yo contestó el oficial a cargo.
Te voy a proponer algo ofreció la niña, completamente convencida de lo que estaba diciendo.
¿Qué trato?
Si no te me llevas la camioneta te digo dónde está mi papá ofreció la niña. Sabía que iba a entregar al jefe del grupo, el más valioso de todos, que no había aparecido esa mañana.
Trato hecho concretó el oficial.
Mira, mi papá está escondido en esa casa de allá indicó señalando con la mano derecha y el oficial envió a un grupo de policías que luego trajo, semidesnudo, al atolondrado padre de la chica, un hombre obeso, blanco y de pelo al rape.
¡Bajen la camioneta! gritó el oficial y partimos con los presos y sus bienes transportables: joyas, más de 20 relojes finos, US$ 200 mil dólares en efectivo, cinco íconos rusos y otras supuestas obras de arte.
La fiscal principal que integraba la comisión, notablemente conmovida por el episodio, nos advirtió a los dos periodistas presentes que, con base en la ley de derechos de la niñez, no podíamos identificar a la niña que acababa de cambiar a su papá por una camioneta Porsche último modelo. Se trata de una menor de edad, gruñó.
En el camino de regreso, la fiscal contó con la voz quebrada que tenía una hija de la misma edad. Le aseguré que lo que acabábamos de presenciar era, para mí, la demostración más pasmosa, alarmante y real de la inmoralidad y la cultura narcotraficante que se ha apoderado de Colombia.
Recuerdo este episodio de tiempo en tiempo, con la convicción de que durante más de 40 años los narcotraficantes colombianos y sus operarios de todos los niveles le han causado al país el daño más irreparable y devastador posible, no necesariamente con la violencia, el crimen y la corrupción que generan sino porque han enraizado y tal vez inmortalizando también su cultura mafiosa mediante la transgresión más terrible que alguien pueda cometer en la vida: corromper a sus propios hijos.