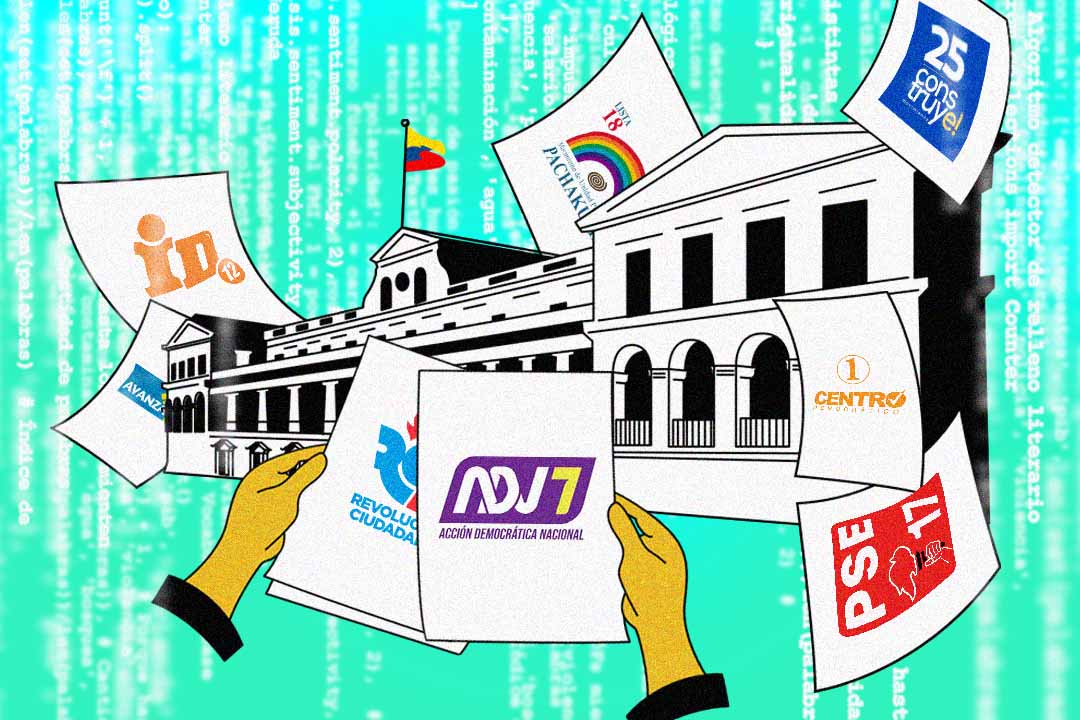Share This Article
Existe una macabra ironía en el acto de contabilizar la desesperanza infantil. Los números se alinean en columnas y gráficos con la misma impasible objetividad con que una sociedad contempla —sin parpadear— el rabioso abismo que se abre bajo los pies de sus ciudadanos más pequeños. Entre 2001 y 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ecuador registró 1,391 suicidios en el grupo etario de 0 a 14 años: una cifra suficiente para llenar 46 aulas escolares con pupitres que permanecerán eternamente vacíos. La tasa promedio de 1.23 casos por cada 100,000 habitantes infantiles aumenta 0.0248 puntos cada año, un incremento lo bastante discreto como para preservar la tranquilidad de las conciencias institucionales, lo bastante sostenido como para garantizar que, eventualmente, ya ninguna conciencia debería permanecer tranquila.
La anatomía de esta crisis se revela con mayor claridad al estratificarla en tres períodos que documentan no la progresión de una anomalía, sino la consolidación de una normalidad abominable. El primer ciclo (2001-2010) estableció los parámetros del horror: 457 casos que oscilaban entre los 31 y 68 suicidios anuales, con tasas que fluctuaban entre 0.67 y 1.45 por cada 100,000 habitantes infantiles. Números que entonces podrían haber parecido alarmantes si la capacidad de alarma de una nación como la ecuatoriana no fuera un recurso escaso, si nuestra sociedad no poseyera esa facultad casi admirable de normalizar lo intolerable mediante la perseverante estrategia de acostumbrarnos a ello.
El segundo ciclo (2011-2018) testimonia la maduración de la crisis con una elocuencia que las cifras, pese a su proverbial sequedad, no logran disimular. La tasa promedio se elevó a 1.45 casos por 100,000 habitantes, alcanzando su máximo histórico en 2018 con 90 suicidios infantiles y una tasa de 1.87, tras picos progresivos de 78 casos en 2016 y 81 en 2017. Estas fluctuaciones no obedecen a patrones lineales ni se dejan domesticar por modelos predictivos simples; parecen responder, más bien, a dinámicas sociales de una complejidad que las herramientas estadísticas pueden documentar con bárbara precisión, pero que se resisten cortésmente a explicar. La representación gráfica de estos datos ofrece, al menos, la ilusión de comprensión que toda visualización promete y rara vez cumple.
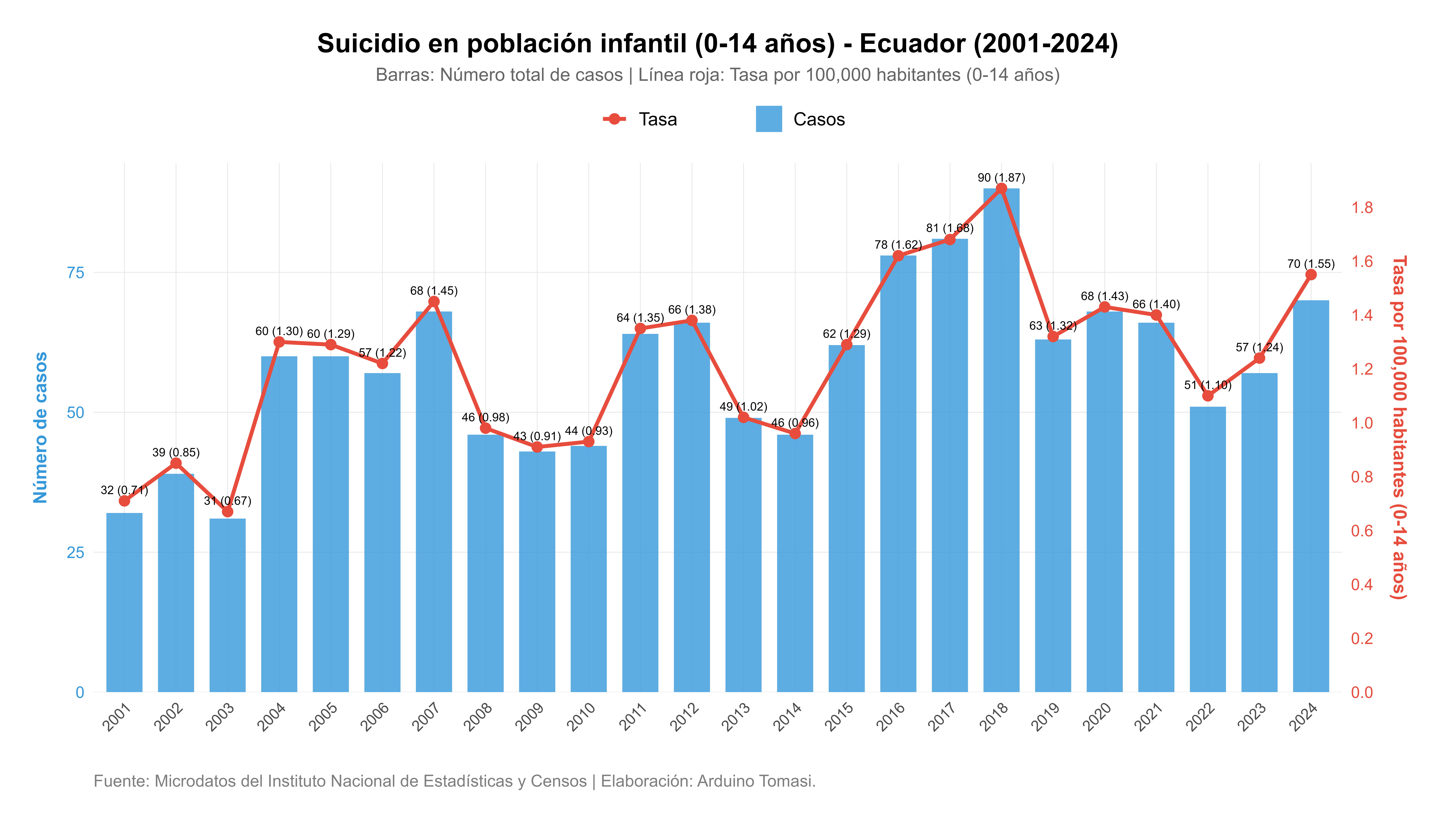
Figura 1. Suicidios en población de 0-14 años, Ecuador 2001-2024. Tasa promedio: 1.23 por 100,000 habitantes 0-14 años. Tendencia anual: +0.0248. Desviación estándar: 0.31. La consistencia estadística sugiere una notable regularidad en nuestra capacidad colectiva para producir desesperanza infantil. El pico histórico de 2018 (90 casos, tasa 1.87) no debe interpretarse como un accidente, sino como una demostración de nuestro potencial cuando nos aplicamos con verdadero empeño.
Esta radiografía visual de la crisis, sin embargo, revela un tercer ciclo que merece particular atención no por representar el clímax de la tragedia, sino por sugerir —con la obstinada insistencia de los datos que se niegan a comportarse según nuestras esperanzas— que el clímax aún está por llegar. Tras un descenso aparentemente esperanzador a 51 casos en 2022 (tasa: 1.1), la tendencia se revierte con feroz determinación: 57 casos en 2023, 70 en 2024, elevando la tasa a 1.55 y marcando un ascenso del 37.25% en apenas dos años. Esta trayectoria coincide con el deterioro acelerado del tejido social ecuatoriano.
El año 2024 se inauguró con la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, tras la toma en vivo y en directo de TC Televisión durante un noticiero por parte de Grupos de Delincuencia Organizada —un espectáculo de violencia que transmitió a los hogares ecuatorianos, con brutal pedagogía, la lección de que las instituciones son apenas fachadas sostenidas por el consenso frágil de quienes aún creen en ellas. La desesperanza infantil escalaba mientras el país se desmoronaba. O, quizá más precisamente, la desesperanza infantil escalaba precisamente porque el país se desmoronaba.
Y, sin embargo, en esta discreta escalada del 118% de niños suicidas entre 2001 y 2024, el país no ha generado alarmas nacionales comparables a las que produciría —pongamos por caso— un aumento equivalente en el precio del pan o la gasolina. Porque en una república de prioridades bien calibradas, ciertos indicadores merecen titulares y otros apenas notas al pie.
El número ideal de niños suicidas, sugeriría el sentido común más elemental, debería rondar el cero absoluto. En Ecuador, como demuestran los datos con su habitual falta de tacto, dista considerablemente de ese objetivo. Quizá convenga preguntarse no por qué 1,391 niños decidieron que la vida no merecía continuarse, sino por qué una sociedad decidió que 1,391 niños suicidas no merecían interrumpir la rutina de su firme indiferencia.
II. Edad, género y desesperanza
La edad promedio de los niños suicidas del Ecuador es de 12.68 años, una cifra que sugiere que la desesperanza no requiere el permiso de la adolescencia para instalarse en un corazón que apenas ha comenzado a latir. El caso más joven registrado tenía siete años, una edad en la que, según las convenciones sociales optimistas, uno debería estar preocupado por dominar las tablas de multiplicar, no por escapar de una existencia que ya se ha vuelto insoportable. Entre los siete y los catorce años se despliega una progresión que traza el mapa de una vulnerabilidad creciente, donde cada año adicional de vida —paradójicamente— aumenta las probabilidades de que esa vida sea considerada, por quien la habita, como indigna de prolongarse.
Los primeros años dibujan una presencia discreta pero innegable: un solo caso a los siete años, cinco a los ocho, diecisiete a los nueve. Apenas el 1.7% del total, números que podrían parecer estadísticamente insignificantes si no fuera porque cada unidad representa un niño que encontró la muerte preferible a un futuro que el resto de nosotros insistimos en describir como “prometedor”. A partir de los diez años, sin embargo, la curva se empina con una ferocidad que delata el momento en que la conciencia de la propia existencia se vuelve suficientemente aguda como para desear su cancelación. Los diez años marcan 44 casos (3.2%), pero es a los once cuando el fenómeno alcanza una escala que ya no admite eufemismos: 170 casos (12.2%), más del doble que el año anterior.
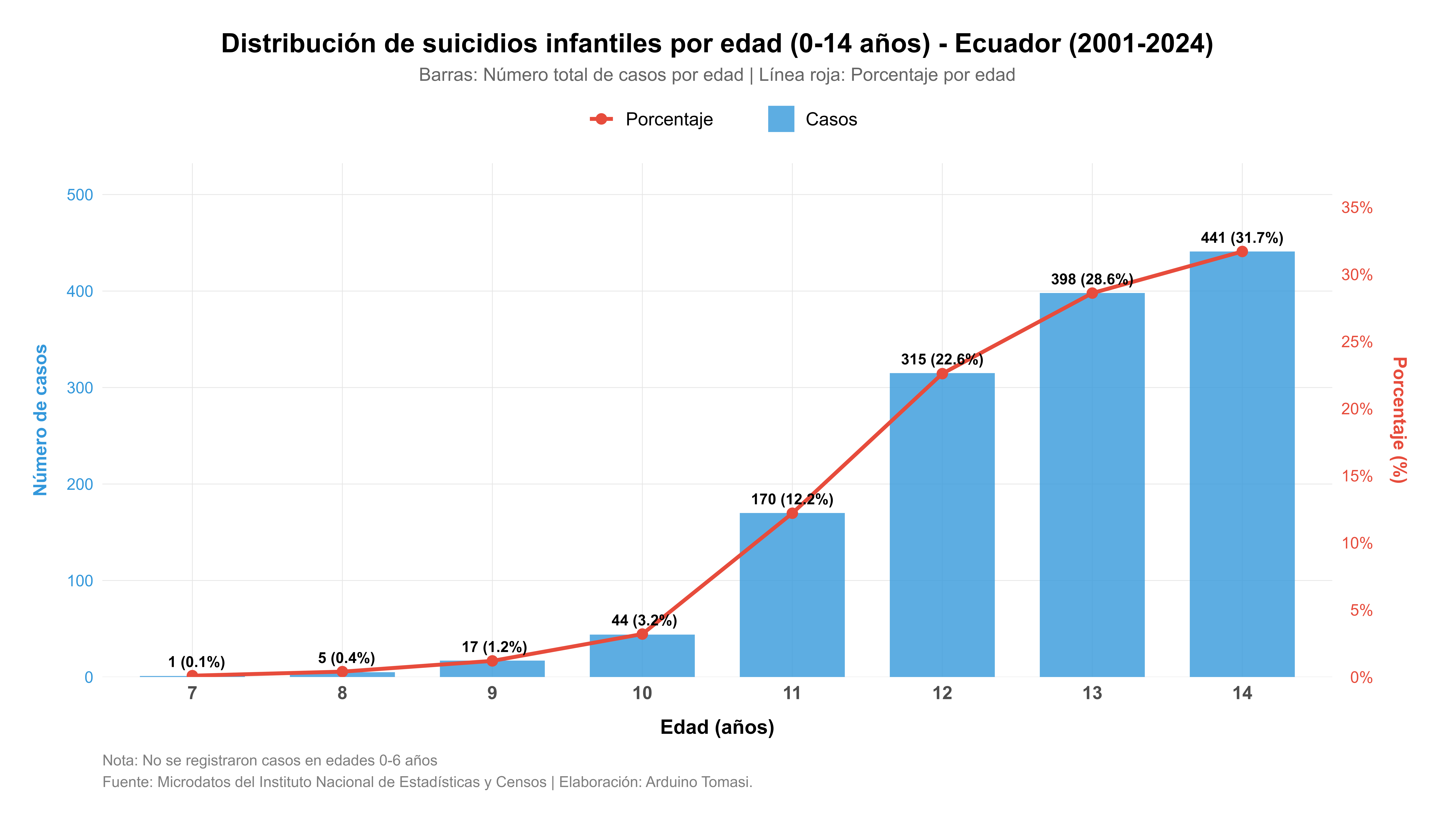
Figura 2. Distribución etaria de suicidios infantiles, Ecuador 2001-2024. La curva exponencial revela una concentración dramática: mientras los 7-10 años representan apenas 4.9% de casos, los 12-14 años concentran el 82.9%. El pico a los 14 años (441 casos, 31.7%) marca el umbral donde termina estadísticamente la infancia ecuatoriana, no porque comience la adolescencia, sino porque demasiados niños decidieron que no había adolescencia que valiera la pena alcanzar.
La aceleración continúa sin piedad en lo que podríamos denominar la “ventana crítica de la desesperanza”. A los doce años, 315 niños decidieron que no había un año trece que valiera la pena conocer (22.6% del total). A los trece, 398 casos (28.6%) confirmaron esa intuición con una contundencia que ninguna estadística debería poseer. Y a los catorce años —en el umbral mismo de lo que arbitrariamente llamamos adolescencia— el número alcanza su máximo: 441 casos (31.7%). Juntos, estos tres años finales de la infancia estadística concentran el 82.9% de todos los suicidios infantiles registrados, revelando que existe una ventana temporal donde la desesperanza madura con la misma aceleración con que maduran el cuerpo y la mente.
¿Qué ocurre en esos años específicos —desde los 12 hasta los 14— que transforma la vida de tolerable en intolerable? ¿La comprensión más nítida de las jerarquías sociales y la propia posición en ellas? ¿El despertar a insoportables realidades familiares, económicas o sociales que la niñez temprana logra, por gracia de la inocencia, mantener a raya?
La distribución de suicidios infantiles por sexo introduce un matiz adicional a esta estadística de la desesperanza. Los números revelan 761 casos en niños varones (54.7%) versus 630 en niñas (45.3%), una diferencia significativa pero notablemente más modesta que la observada en grupos etarios superiores, donde la sobremortalidad masculina por suicidio en Ecuador (y el mundo) alcanza proporciones mayores. Esta relativa paridad en edades tempranas sugiere una hipótesis incómoda: antes de que las expectativas y presiones de género se consoliden plenamente —antes de que los varones aprendan que “los hombres no lloran” y las niñas interioricen que su valor reside en complacer a otros— la desesperanza infantil opera con una igualdad de oportunidades que la sociedad niega sistemáticamente en otros ámbitos.
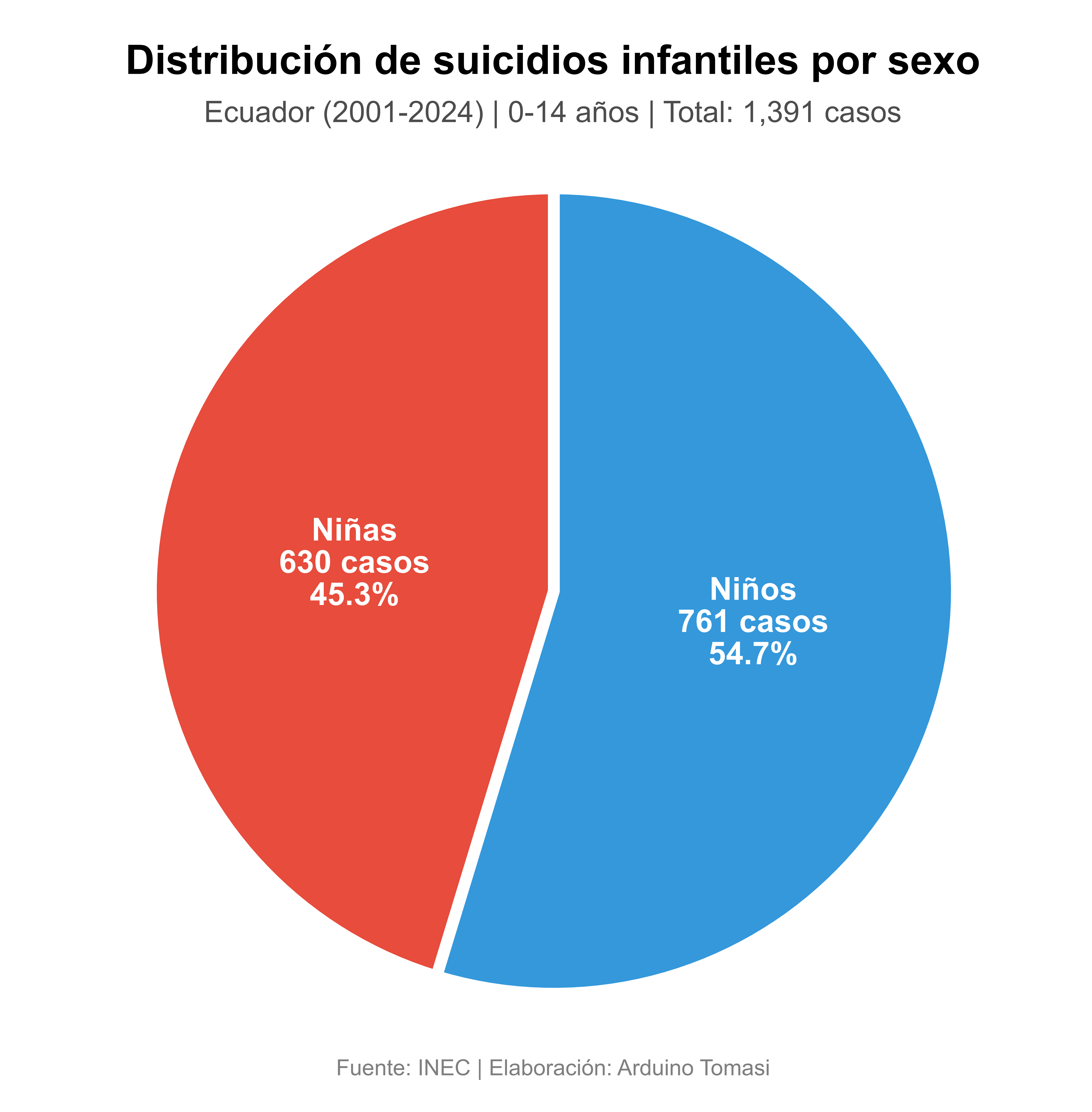
Figura 3. Distribución por sexo de suicidios infantiles (0-14 años), Ecuador 2001-2024. La proporción 54.7% varones / 45.3% mujeres contrasta marcadamente con la documentada brecha de género en suicidios adultos, donde predominan los hombres. En la infancia, pareciera, la desesperanza todavía no ha aprendido las convenciones sociales que dictan quién tiene mayor “derecho” a rendirse.
Niños y niñas comparten, en proporciones casi equivalentes, el peso de una existencia que ya encontraron insostenible antes siquiera de comprender del todo qué significa ser hombre o mujer en un país que se traga a sus hijos sin distinciones de género. La leve sobrerrepresentación masculina (9.4 puntos porcentuales) quizá anticipa la brecha que se ensanchará dramáticamente en años posteriores. Pero en estos primeros catorce años, la estadística ofrece un testimonio desolador de equidad en el derecho a la desesperanza.
III. El método de suicidio: La concentración letal
La estadística revela aquí una de sus verdades más incómodas: el suicidio infantil en Ecuador no es un fenómeno de dispersión sino de concentración. Dos métodos —el ahorcamiento y el envenenamiento— monopolizan el 97.01% de estos 1,391 casos, una convergencia que delata tanto la disponibilidad ubicua de ciertos instrumentos como la operatividad desasosegante con que niños de siete a catorce años identifican las vías más expeditas hacia la autoanulación definitiva. No estamos ante un catálogo diverso de modalidades letales, sino ante la estandarización de los métodos para lidiar con la desesperanza: cuando un niño ecuatoriano decide morir, las opciones se reducen, con brutal simplicidad, a dos.
El código X70 de la Clasificación Internacional de Enfermedades —“Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación”— domina el paisaje con autoridad aplastante: 1,103 casos, el 79.35% del total. Cuerdas de tender ropa, cinturones paternos, sábanas transformadas en instrumentos de suspensión: la infraestructura del ahorcamiento infantil requiere apenas lo que cualquier hogar ecuatoriano ya posee. No hay sofisticación en este método, solo la conversión espeluznante de los espacios domésticos —la viga del techo, el marco de la puerta, el árbol del patio— en escenarios de tragedias consumadas en minutos. El ahorcamiento es, en esencia, la democratización de la letalidad: no requiere recursos excepcionales, conocimientos técnicos ni planificación elaborada. Basta la cuerda que ya cuelga del clóset y un momento de soledad que toda casa, eventualmente, provee.
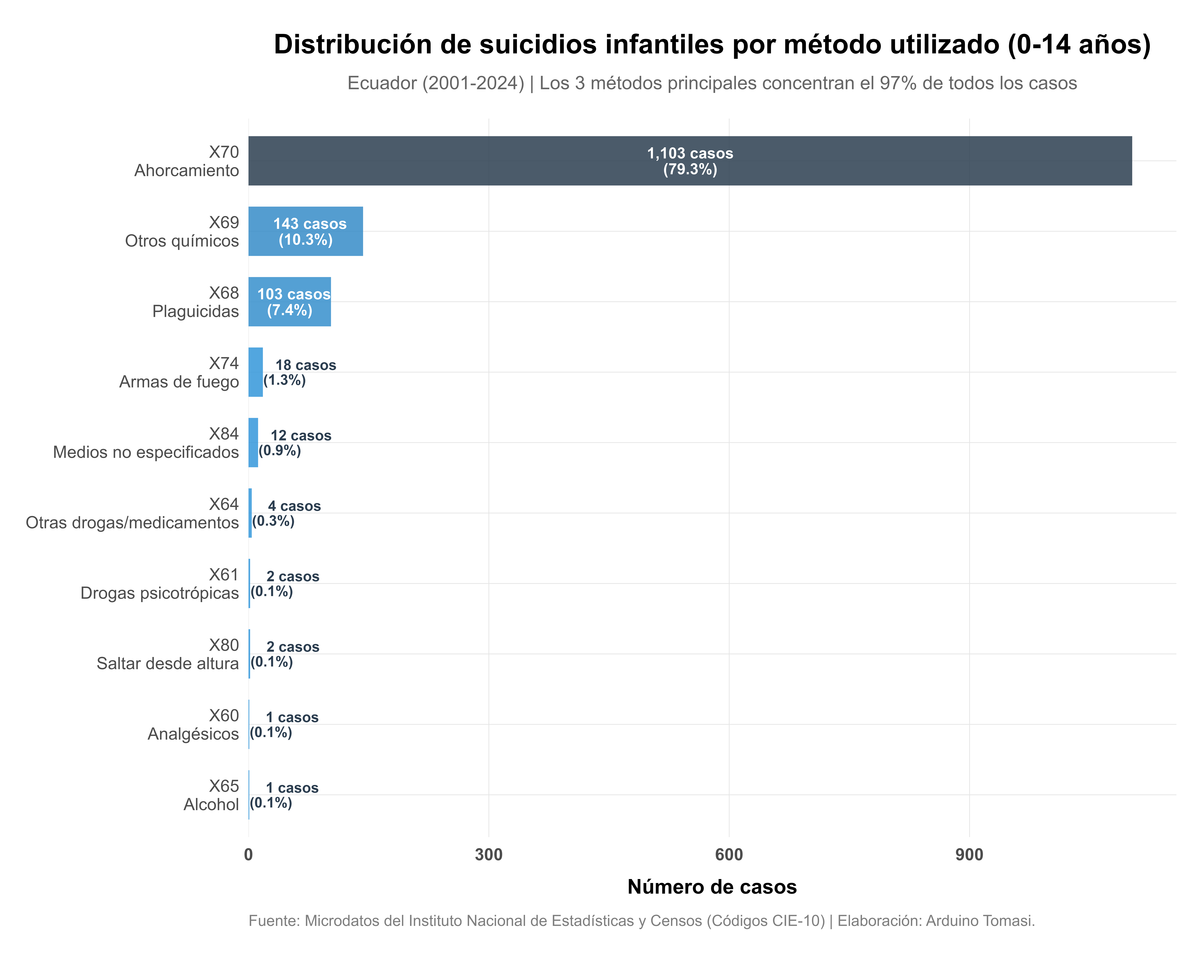
Figura 4. Métodos de suicidio infantil en Ecuador, 2001-2024. La concentración es elocuente: ahorcamiento (X70) 79.35%, envenenamiento químico (X69) 10.28%, plaguicidas (X68) 7.40%. El 97.01% converge en dos modalidades. Los métodos restantes —armas de fuego (1.29%), medios no especificados (0.86%), medicamentos, saltos, alcohol— suman apenas el 2.99%. La distribución no refleja preferencias, sino disponibilidad: los niños ecuatorianos se quitan la vida con lo que sus hogares ya contienen.
El envenenamiento constituye la segunda concentración letal con 246 casos totales (17.70%). Los productos químicos diversos —cloro industrial, ácidos de limpieza, raticidas— catalogados bajo el código X69 suman 143 casos (10.28%), mientras los plaguicidas agrícolas (X68) aportan 103 más (7.40%). La geografía de esta modalidad traza un mapa donde lo rural y lo urbano convergen en su capacidad de proveer venenos: el campo ecuatoriano, con su generosa provisión de agrotóxicos al alcance de manos pequeñas, y la ciudad, con su arsenal de productos de limpieza bajo el lavadero, ofrecen catálogos de salidas letales donde la disponibilidad opera como facilitador silencioso.
La ironía merece subrayarse: los instrumentos diseñados para proteger cultivos de plagas o mantener la asepsia del hogar terminan siendo empleados por niños para escapar de realidades que juzgaron más insoportables que la muerte química. Ciento cuarenta y tres niños bebieron cloro o raticida; ciento tres más ingirieron los mismos pesticidas que vieron aplicar en sembríos. El envenenamiento, a diferencia del ahorcamiento, permite una temporalidad distinta: se puede beber el tóxico y esperar, crear un intervalo —por breve y doloroso que sea— entre la acción y su consecuencia irreversible, un espacio donde todavía cabe, al menos en teoría, el arrepentimiento o la intervención ajena.
Todo lo demás funciona como prueba por contraste. Las armas de fuego (código X74) representan apenas 18 casos (1.29%), demostrando que el acceso a herramientas explícitamente letales no es el factor determinante, sino la voluntad de emplear lo que está a mano. Los saltos desde alturas (X80), los medicamentos del botiquín familiar (X60, X61, X64), el alcohol (X65), suman entre todos 41 casos. Doce muertes quedaron catalogadas como “medios no especificados” (X84), un eufemismo estadístico para tragedias cuya metodología exacta se perdió en la confusión del hallazgo o en la resistencia administrativa a reconstruir detalles demasiado específicos. Que estos métodos “alternativos” sumen apenas el 2.99% del total no habla de su inexistencia, sino de su irrelevancia estadística frente a la omnipresencia de cuerdas y venenos.
Lo que estos números cartografían con precisión tecnocrática es la domesticación de la letalidad. El suicidio infantil en Ecuador no requiere planificación elaborada ni acceso a instrumentos excepcionales: se consuma con lo que cuelga del clóset o se guarda bajo el lavadero, con lo que el padre trajo del campo o la madre compró para desinfectar. La muerte no viene de afuera; habita ya en el inventario cotidiano del hogar.
IV. El método de suicidio: La gramática de género en la desesperanza
Si la domesticación de la letalidad opera como característica general del suicidio infantil ecuatoriano, su manifestación específica revela una segunda capa de significación: el método de suicidio está generizado. Los mismos hogares que proveen cuerdas y venenos distribuyen esos instrumentos de manera diferenciada según el género de quien los emplea. Si la desesperanza infantil no discrimina por sexo —niños y niñas se quitan la vida en proporciones casi equitativas— la sintaxis de esa autodestrucción revela, sin embargo, una de las pedagogías más inquietantes de la socialización de género: incluso al morir, niños y niñas parecen reproducir los modos de acción que se les enseñó a emplear para existir.
La divergencia fundamental reside en el contraste entre monolitismo masculino y dispersión femenina. El ahorcamiento domina en ambos géneros, pero con intensidades radicalmente distintas: el 90.93% de los niños varones (692 casos de 761 totales) eligieron la cuerda como vehículo final, mientras solo el 65.24% de las niñas (411 casos de 630 totales) optaron por este método. La brecha de 25.69 puntos porcentuales traduce, en términos proporcionales, a una preferencia 1.39 veces mayor en varones. Nueve de cada diez niños se ahorcan; apenas dos de cada tres niñas hacen lo mismo. La concentración metodológica masculina no admite ambigüedades: cuando un niño varón decide autoanularse, la cuerda es su instrumento casi exclusivo.
Las niñas, por el contrario, dispersan su desesperanza entre un repertorio más amplio. El envenenamiento —productos químicos diversos (X69, 117 casos) y plaguicidas (X68, 83 casos) combinados— representa el 31.74% de sus muertes (200 casos totales) frente a apenas el 6.05% en niños (46 casos: 26 X69 + 20 X68). La proporción es elocuente: los métodos de envenenamiento son 5.24 veces más frecuentes en niñas que en niños. Doscientas niñas bebieron veneno frente a 46 niños, una relación de más de cuatro a uno que delata patrones de socialización profundamente arraigados. Una de cada tres niñas elige el camino químico; solo uno de cada diecisiete niños lo hace.
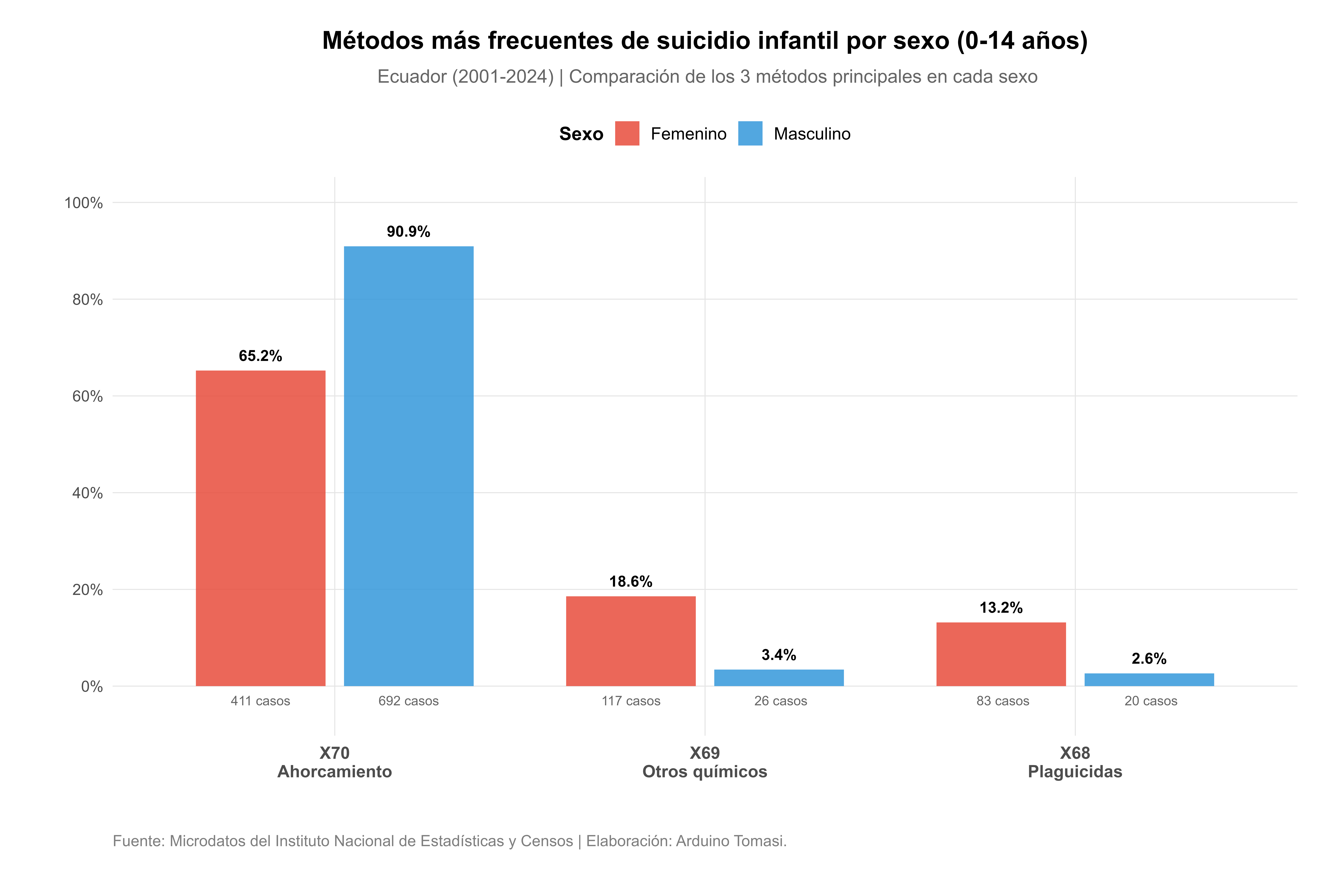
Figura 5. Métodos de suicidio infantil por género, Ecuador 2001-2024. El contraste es dramático: ahorcamiento masculino 90.93% vs. femenino 65.24%; envenenamiento total femenino 31.74% (X69: 18.57%, X68: 13.17%) vs. masculino 6.05% (X69: 3.42%, X68: 2.63%). Los niños convergen en un único método con determinación casi absoluta; las niñas dispersan su letalidad entre opciones diversas. La pedagogía de género persiste hasta en la arquitectura de la muerte autoinfligida.
Esta divergencia no es accidental ni refleja meramente diferencias en el acceso a sustancias, dado que niños y niñas habitan los mismos hogares donde cuerdas y venenos coexisten con idéntica disponibilidad. Refleja, más bien, la construcción social diferenciada de la agencia infantil según el género, una pedagogía que se inscribe tan profundamente que persiste incluso en el acto final de cancelación de la propia existencia.
Los varones exhiben lo que podría llamarse una “concentración violenta”: el 90.93% convergiendo en un único método que exige determinación física, inmediatez y visibilidad. El ahorcamiento no admite ambivalencia; una vez iniciado, el retorno es difícil, casi imposible. Es un método que demanda del cuerpo una acción directa, unidireccional, sin espacio para la vacilación ni la reversibilidad. Que nueve de cada diez niños elijan precisamente esta vía sugiere que la masculinidad infantil, incluso en su momento de colapso final, exige una forma particular de violencia: visible, física, rotunda, definitiva. La socialización masculina —que enseña a no llorar, a resolver conflictos con acciones contundentes, a no solicitar ayuda— encuentra en el ahorcamiento su correlato metodológico perfecto: una solución que no pide auxilio, que no deja espacio para la intervención, que se consuma en minutos con la misma determinación silenciosa que se espera de un “hombre” incluso cuando ese “hombre” tiene apenas doce años.
Las niñas, cuya dispersión metodológica incluye no solo el envenenamiento dominante sino también, en proporciones modestas pero presentes, medicamentos (códigos X60, X61, X64) y otros medios, parecen reproducir una familiaridad diferente con los espacios domésticos y sus contenidos letales. La niña que bebe el raticida que vio aplicar en su hogar, o el cloro que ayudó a organizar bajo el lavabo, refleja una socialización que la ha hecho partícipe de los circuitos domésticos donde estos tóxicos circulan. El envenenamiento, además, permite —al menos en teoría— esa temporalidad distinta ya mencionada: se puede beber el veneno y esperar, crear un intervalo entre la acción y su consecuencia, un espacio donde todavía cabe el arrepentimiento o la intervención ajena, aunque en la práctica ese espacio resulte con frecuencia demasiado breve o demasiado tarde. Que las niñas recurran a este método cinco veces más que los niños no hablan solo de acceso, sino de modos de acción aprendidos en la cotidianidad del género: una socialización que enseña a operar dentro de lo doméstico, a familiarizarse con lo químico-protector, a emplear medios que —aunque igualmente letales— carecen de la violencia física visible del ahorcamiento.
Las armas de fuego (X74) introducen un matiz adicional que confirma el patrón: 13 niños (1.71%) frente a 5 niñas (0.79%), manteniendo incluso en la infancia el patrón de masculinización de la violencia armada que caracteriza al suicidio adulto. La proporción, sin embargo, resulta modesta comparada con las brechas de género en grupos etarios superiores, sugiriendo que el acceso diferenciado a armas aún no se ha consolidado plenamente en la niñez, o que la proximidad ubicua de cuerdas y venenos hace irrelevante la disponibilidad de armamento en hogares ecuatorianos que, en su mayoría, no suelen estar armados. Los métodos residuales —medicamentos, saltos desde alturas, alcohol— suman aproximadamente el 3% en ambos géneros, una proporción prácticamente idéntica entre niños (3.02%) y niñas (2.86%). Esta paridad en los márgenes contrasta dramáticamente con la radical disparidad en el centro metodológico: donde los géneros convergen es en lo excepcional; donde divergen es en lo predominante, en lo que la socialización de género ha inscrito como modalidad “natural” de acción.
Lo que estos números dibujan con despiadada claridad es un panorama donde el género opera como variable estructurante incluso en el último acto de autonomía que un niño puede ejercer. La pedagogía que enseña a los varones a ser directos, físicos, concentrados en un único modo de acción —la cuerda, la suspensión, la violencia corporal inmediata— y a las niñas a ser más versátiles, más familiarizadas con lo químico y lo doméstico, más dispersas en sus modalidades de agencia, persiste hasta en el método elegido para cancelar la propia existencia. Es una pedagogía que comienza mucho antes de los siete años y que logra, con una eficacia casi grosera, inscribirse en la arquitectura misma de la muerte autoinfligida.
Niños y niñas se suicidan en proporciones similares, pero se suicidan de maneras distintas. La domesticación de la letalidad identificada anteriormente evidencia aquí su dimensión más siniestra: no solo la muerte habita el inventario del hogar, sino que incluso esa muerte doméstica está —como se señaló al inicio y ahora se vuelve evidente— generizada. El mismo clóset que provee la cuerda al niño provee el veneno bajo el lavadero a la niña. La infraestructura letal es idéntica, pero la socialización de género determina qué instrumento tomará cada mano infantil cuando esa mano decida, a los once o catorce años, que ha sostenido la vida durante tiempo suficiente. La desesperanza, al final, resulta ser una experiencia macabramente democrática en su distribución, pero profundamente generizada en su expresión.
V. Estacionalidad: El calendario de la desesperanza
Los datos mensuales de suicidios revelan una paradoja inquietante: la desesperanza infantil en Ecuador no respeta estaciones. Con un coeficiente de variación de apenas 11.1% —una medida que cuantifica la dispersión relativa y que en este caso señala una uniformidad casi sospechosa—, la distribución de casos a lo largo del año resulta extraordinariamente plana, sin los picos dramáticos que permitirían vincular el fenómeno a factores temporales específicos como calendarios escolares o festividades. Esta regularidad, lejos de ser tranquilizadora, delata la naturaleza endémica —no epidémica— del suicidio infantil ecuatoriano: no parece tratarse de brotes estacionales que podrían atacarse con intervenciones puntuales, sino de una crisis permanente que no toma vacaciones.
El mapa de calor mensual de 24 años (2001-2024) expone esta uniformidad con la claridad visual que solo las matrices cromáticas pueden ofrecer: una paleta que se distribuye con equidad a lo largo de los doce meses, sin las concentraciones abrumadoras que facilitarían lecturas causales simples. No hay un “septiembre negro” ni un “diciembre fatal” que pudiera transformarse en bandera de campañas preventivas. Hay, en cambio, una persistencia que se niega a concentrarse, que se esparce con generosidad entre enero y diciembre de cualquier año.
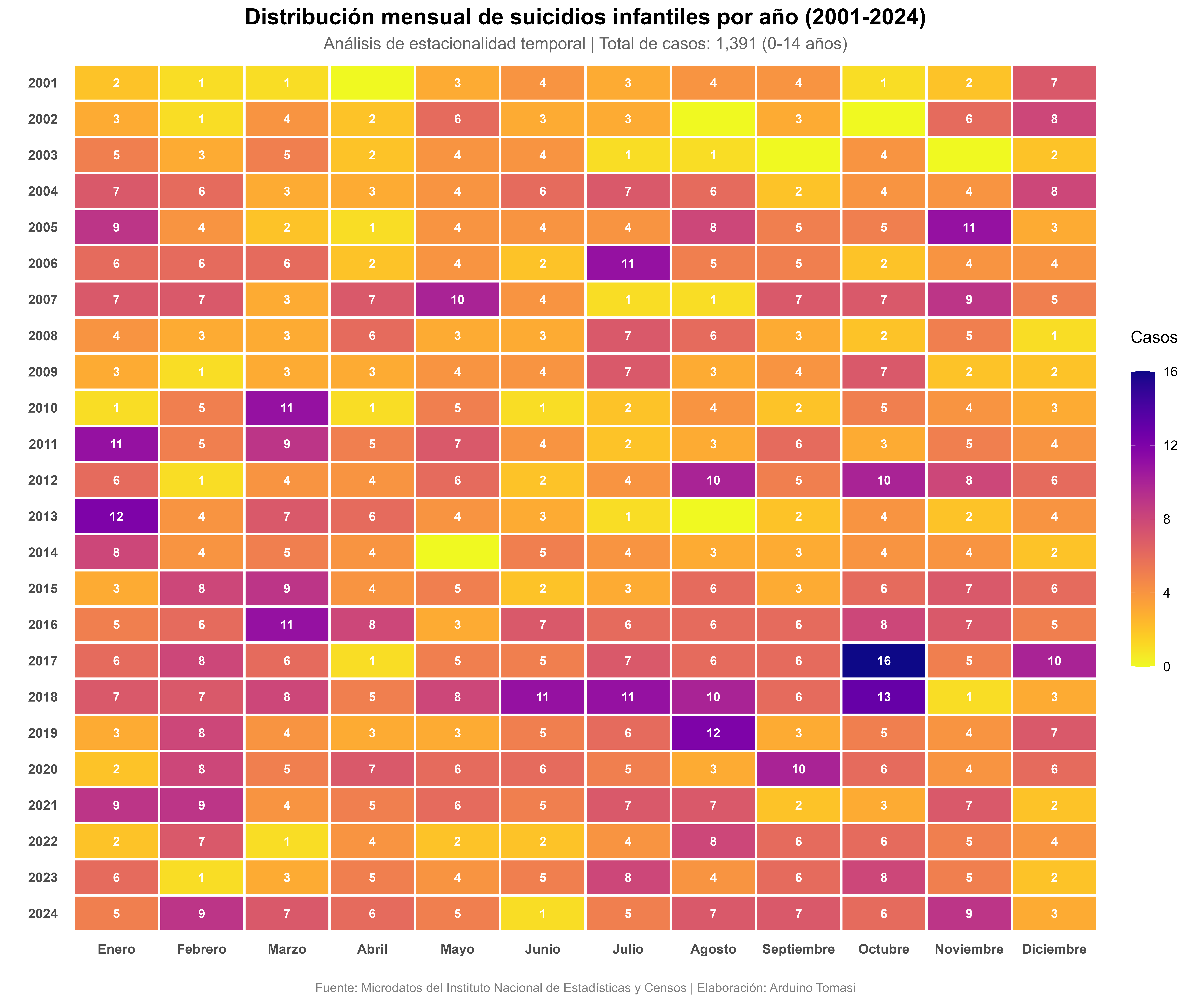
Figura 6. Distribución mensual de suicidios infantiles por año, Ecuador 2001-2024. El mapa de calor revela una uniformidad desasosegante: ningún mes escapa al fenómeno. Los clústeres de intensidad —Octubre 2017 (16 casos), Octubre 2018 (13 casos), Agosto 2019 (12 casos)— aparecen dispersos sin patrón coherente. La ausencia de estacionalidad marcada delata una crisis estructural que opera con independencia de ciclos de calendario. Coeficiente de variación: 11.1%. Total: 1,391 casos distribuidos en 288 meses.
El análisis acumulado de los 24 años revela matices que, si bien no configuran una estacionalidad convincente, sí esbozan ciertas características modestas de vulnerabilidad diferencial. Octubre emerge como el mes de mayor incidencia con 135 casos acumulados (9.7% del total), seguido por enero con 132 (9.5%), marzo con 124 (8.9%) y agosto con 123 (8.8%). En el extremo opuesto, abril registra el valle más profundo con 94 casos (6.8%), seguido por junio con 98 (7.0%) y septiembre con 106 (7.6%). La diferencia entre el pico y el valle es del 44% —una brecha que en cualquier otro indicador social merecería atención urgente, pero que aquí apenas logra perturbar la uniformidad general.
La distribución semestral ofrece un contraste igualmente modesto: los meses de octubre a marzo concentran el 55.4% de los casos (770 de 1,391), mientras que el período abril-septiembre absorbe el restante 44.6% (621 casos). Una diferencia de 10.8 puntos porcentuales que sugiere una ligera elevación en el semestre que abarca el fin del año calendario y el inicio del año lectivo costeño, pero que dista considerablemente de constituir una estacionalidad pronunciada. De los doce meses, siete superan el promedio mensual de 115.9 casos; cinco quedan por debajo. La distribución es casi igualitaria en su reparto del horror: cada mes recibe su cuota, con variaciones tan ligeras como imperceptibles para este perverso equilibrio.
El mapa de calor, sin embargo, revela clústeres puntuales de intensidad que merecen señalarse no porque configuren patrones, sino precisamente porque no lo hacen. Octubre de 2017 registró el máximo mensual absoluto de todo el período: 16 niños suicidas en treinta días —o cuatro por semana en promedio—, una concentración que convirtió ese mes particular en una anomalía dentro de una serie temporal por lo demás tristemente predecible. Octubre de 2018 replicó parcialmente esa intensidad con 13 casos, sugiriendo que quizá algo en la transición del primer al segundo quimestre escolar ocurrió en esos años. Pero esta hipótesis se desmorona al observar que otros octubres —2001, 2002, 2020, 2022— exhibieron incidencias modestas (1, 0, 6, 6 casos respectivamente). Agosto de 2019 alcanzó 12 casos; enero de 2013 también. Julio de 2006 sumó 11. Marzo de 2010 registró el mismo número. Estos máximos locales salpican el registro con aparente aleatoriedad, sin configurar un patrón estacional coherente que pudiera justificar intervenciones temporalmente focalizadas.
Lo perturbador de la ausencia aparente de estacionalidad
La ausencia de una estacionalidad marcada resulta, paradójicamente, más perturbadora que su presencia. Si los suicidios infantiles se concentraran dramáticamente en períodos específicos, podríamos al menos identificar ventanas de vulnerabilidad donde intensificar intervenciones preventivas, desplegar psicólogos escolares o implementar campañas de detección de riesgo.
Pero cuando un niño de once años puede decidir que no vale la pena seguir viviendo con prácticamente la misma probabilidad en abril que en octubre, en vacaciones que en período de clases, en enero que en agosto, lo que se revela es una condición estructural que trasciende completamente los ciclos del calendario. La desesperanza infantil en Ecuador no es estacional quizá porque las causas que la alimentan no lo son: la pobreza que priva a familias de recursos básicos no toma vacaciones de verano; la violencia doméstica que convierte hogares en campos de batalla no respeta festividades; el abuso sexual que destruye infancias no aguarda el fin del año lectivo; los sistemas educativos y de salud mental precarios no mejoran durante Semana Santa; la negligencia parental que deja niños emocionalmente abandonados no se suspende en diciembre.
Lo que este calendario de la desesperanza sugiere, en definitiva, es que la prevención de suicidio infantil no puede concentrarse en campañas puntuales que se activen en meses específicos. Debe ser tan permanente y estructural como el problema mismo: sistemas de salud mental accesibles todo el año, políticas de protección infantil operativas los doce meses, entornos escolares seguros que no se desmantelen en vacaciones, redes de apoyo familiar que funcionen con independencia del calendario académico. La desesperanza infantil no conoce estaciones porque la negligencia social que la genera tampoco las conoce.
VI. La geografía de la desesperanza
La distribución provincial de estos 1,391 casos dibuja una primera geografía de la desesperanza que merece atención analítica, aunque —como toda geografía superficial— revelará tanto sus limitaciones como sus hallazgos. Pichincha, sede del poder político y económico nacional, lidera con aristocrática desenvoltura este ranking que nadie desearía encabezar: 324 casos acumulados entre 2001 y 2024, el 23.29% del total nacional, un promedio anual de 13.5 niños muertos por mano propia. Le siguen Azuay con 183 casos (13.16%) y Guayas con 179 (12.87%), conformando un triunvirato provincial de la abominación que concentra el 49.3% de todos los suicidios infantiles del país.
Las tendencias temporales agravan la inquietud con patrones que manifiestan dinámicas particularizadas. Pichincha exhibe un aumento del 85.7% entre el inicio y el final del período analizado, con un pico dramático en 2017: 24 casos en un solo año, dos niños suicidas cada mes en la capital de la república. Azuay muestra una volatilidad más errática —de cero casos en 2003 a quince en 2007 y nuevamente quince en 2020— sugiriendo que en esta provincia el suicidio infantil responde a dinámicas menos predecibles, quizás más vinculadas a crisis específicas que a deterioros estructurales graduales. Guayas, con un aumento del 57.1% entre 2001 y 2024, mantiene una relativa estabilidad en su horror, oscilando entre picos moderados y valles que nunca tocan el anhelado cero absoluto.
Cotopaxi (79 casos, 5.68%) y Tungurahua (73 casos, 5.25%) completan el quinteto de la abominación. Tungurahua destaca por su incremento del 150% en el período, la tasa de crecimiento más alta entre las cinco principales provincias, señalando un deterioro acelerado de las condiciones de vida infantil que los índices macroeconómicos provinciales probablemente no capturan ni pretenden capturar. Juntas, estas cinco provincias —Pichincha, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Tungurahua— suman 838 casos, el 60.2% del total nacional: tres de cada cinco niños ecuatorianos que se suicidaron en este cuarto de siglo pertenecían a estos territorios. La concentración geográfica es notable, pero su significado permanece esquivo hasta que se examina con lentes más sofisticadas.
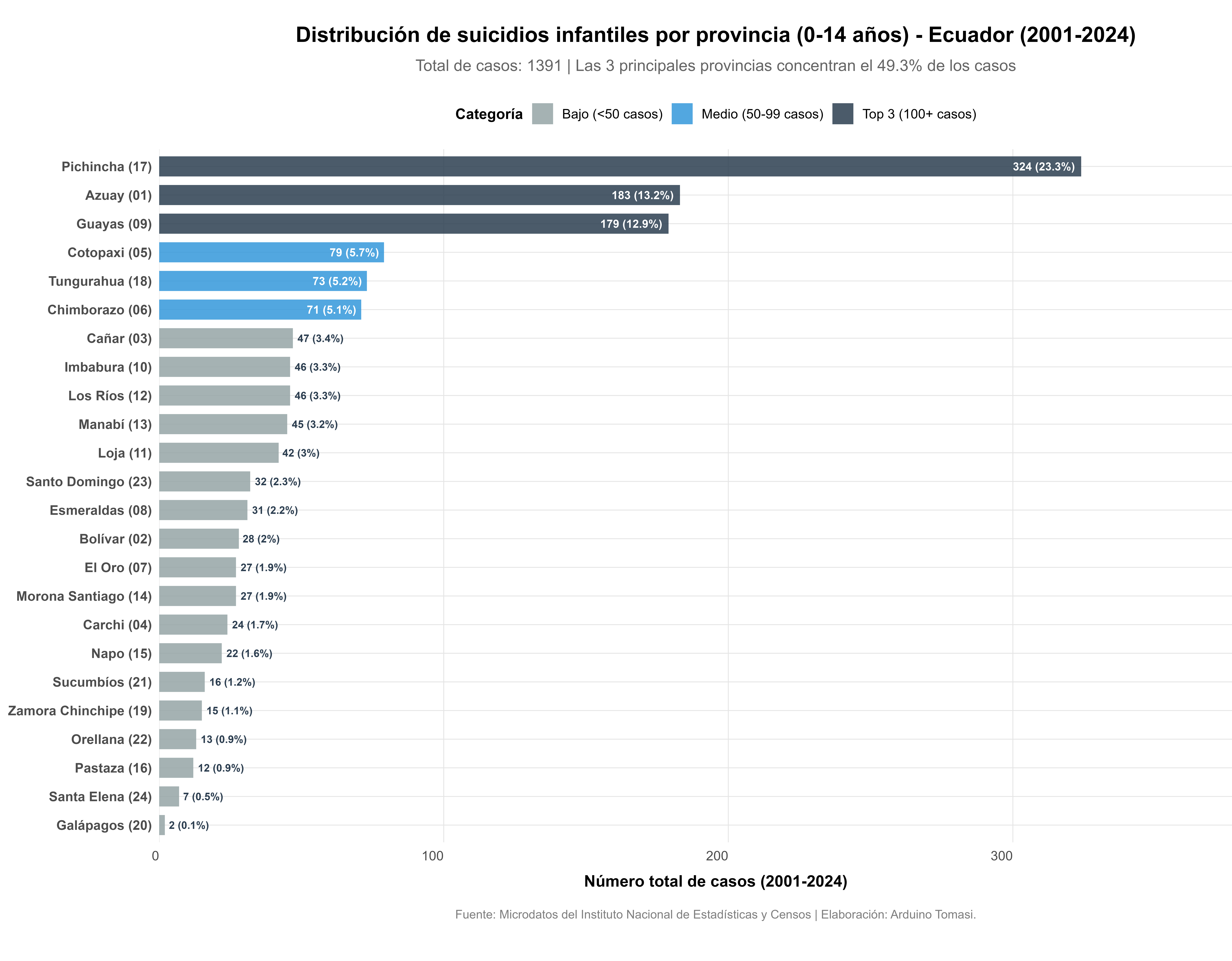
Figura 7. Casos absolutos de suicidio infantil por provincia, Ecuador 2001-2024. El triunvirato Pichincha-Azuay-Guayas concentra 49.3% del total (686 casos). Cinco provincias acumulan 60.2% (838 casos). La geografía absoluta refleja peso demográfico y visibilidad estadística, pero oculta la geografía del riesgo que emerge al ajustar por población. Disparidad extrema: Pichincha (324) vs. Galápagos (2) = 162:1.
La disparidad provincial alcanza proporciones obscenas en el plano absoluto. Mientras Pichincha registra 324 casos, Galápagos apenas suma dos en veinticuatro años, una razón de 162 a 1. Santa Elena (7 casos), Pastaza (12), Orellana (13) y otras provincias de baja incidencia completan un panorama donde las diferencias numéricas son abismales. Pero estos números absolutos, por impactantes que resulten, cuentan solo una parte de la historia —la parte más visible, la más fácil de titular en periódicos, la menos útil para comprender dónde radica verdaderamente el riesgo.
Tiempo-espacio de la desesperanza a nivel parroquial
Antes de adentrarnos en las tasas que reordenarán radicalmente el mapa precedente de casos absolutos, conviene detenerse en una segunda geografía: la temporal-espacial revelada mediante la visualización dinámica de casos acumulados a nivel parroquial. El vídeo que sigue es una herramienta analítica que expone patrones invisibles en tablas provinciales agregadas. Cada fotograma representa un mes específico entre enero de 2001 y diciembre de 2024 —288 meses en total— donde puntos rojos marcan parroquias con casos acumulados, escalados logarítmicamente —mediante la fórmula del logaritmo natural: ln(1 + casos acumulados) — para permitir la visualización comparable y simultánea de territorios con uno o con cien casos.
Lo que esta cartografía dinámica revela merece atención detenida. Primero, la concentración urbana: las manchas rojas más grandes e intensas emergen tempranamente y crecen persistentemente en las capitales provinciales y sus periferias inmediatas —Quito y su área metropolitana, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Riobamba— sugiriendo que la urbanización, lejos de proteger a la infancia mediante mejor acceso a servicios, genera paradójicamente condiciones particularmente propicias para la desesperanza. Segundo, la distribución andina: la Sierra exhibe una mayor distribución de puntos que la Costa o la Amazonía, con parroquias rurales serranas acumulando casos que en la Costa permanecen concentrados predominantemente en núcleos urbanos. Tercero, la aceleración temporal: el ritmo de aparición de nuevos puntos rojos se intensifica notablemente a partir de 2015.
La transformación logarítmica empleada en el escalado de puntos no es capricho técnico sino necesidad metodológica: permite que una parroquia con un solo caso permanezca visible junto a aquellas que acumulan decenas de niños suicidas. Los puntos crecen gradualmente mes a mes, nunca decrecen —una metáfora visual de la irreversibilidad del fenómeno— y su expansión radial desde núcleos urbanos hacia periferias rurales traza rutas de difusión que futuras investigaciones deberían explorar. ¿Se trata de “contagio” social, del tipo documentado en estudios sobre clústeres de suicidio? ¿O simplemente de la extensión geográfica de condiciones estructurales similares?
Vídeo 1. Evolución temporal-espacial de suicidios infantiles acumulados, Ecuador 2001-2024 (nivel parroquial). Cada fotograma = 1 mes. Puntos rojos = parroquias con casos acumulados, escalados logarítmicamente: ln(1 + casos). Los puntos crecen mes a mes. Observar: (1) concentración en capitales provinciales y áreas metropolitanas, (2) distribución uniforme en Sierra vs. concentración urbana en Costa, (3) aceleración post-2015. Total: 288 meses, 1,391 casos distribuidos en parroquias ecuatorianas. Créditos de canción: Rock ‘n’ Roll Suicide, por David Bowie.
El vídeo expone una verdad que las tablas provinciales ocultan: el suicidio infantil en Ecuador no es un fenómeno exclusivamente metropolitano que se diluye en ruralidades idílicas, sino una crisis que permea tanto centros urbanos como periferias rurales, con patrones de concentración y dispersión que varían regionalmente. La Sierra andina, en particular, exhibe una granularidad del fenómeno —casos distribuidos en múltiples parroquias pequeñas— que contrasta con la Costa, donde los casos se agrupan en núcleos urbanos densos. Esta diferencia sugiere que los factores de riesgo operan con lógicas territoriales distintas: en la Sierra, quizá vinculados a transformaciones socioeconómicas que afectan tanto a ciudades intermedias como a zonas rurales; en la Costa, más asociados a dinámicas urbanas como la violencia (en el sentido amplio del término).
La geografía del riesgo: Cuando la población reordena el mapa
Un análisis interprovincial epidemiológicamente adecuado debe ajustar por población para identificar dónde el riesgo individual es mayor, independientemente del tamaño demográfico. La tasa de incidencia anual —medida estándar en salud pública— calcula el promedio anual de casos por cada 100,000 niños de 0 a 14 años, permitiendo mejores comparaciones entre territorios de distintos tamaños poblacionales. Cuando se aplica esta métrica, la geografía del riesgo se transforma radicalmente, revelando que los números absolutos ocultaban tanto como revelaban.
El verdadero shock estadístico emerge cuando se examina Azuay bajo esta lente correctiva. Con 183 casos totales y una población infantil promedio de 217,146 niños entre 0 y 14 años, Azuay alcanza una tasa de incidencia anual de 3.51 suicidios por cada 100,000 habitantes infantiles: casi el triple de la tasa nacional de 1.23, y la más alta del país con holgada diferencia. En términos de prevalencia acumulada —la carga total del período de veinticuatro años— Azuay registra 84.28 casos por cada 100,000 niños, o expresado de manera más intuitiva: 8.4 suicidios por cada 10,000 niños azuayos. La “Atenas del Ecuador”, ciudad de poetas y pensadores, cuna de la cultura nacional según sus propios mitos fundacionales, produce también la tasa más elevada de niños que eligen anularse antes de alcanzar la adolescencia. La ironía resulta tan grotesca que casi alcanza categoría de sátira involuntaria.
El ranking por tasa de incidencia anual reordena completamente la geografía del riesgo, exponiendo las limitaciones de confiar en números absolutos. Pichincha, líder absoluto en casos, desciende al octavo lugar en incidencia relativa con una tasa de 1.85 —todavía superior al promedio nacional, pero lejos del podio de las provincias más peligrosas. Guayas, tercero en números absolutos con sus 179 casos, se desploma al puesto diecinueve con una tasa de apenas 0.62 por 100,000 —la mitad de la tasa nacional— gracias a su masiva población infantil de 1,194,602 niños, el 25.4% del total ecuatoriano. La ciudad costera más poblada del país tiene, en términos relativos, una de las tasas más bajas entre las provincias principales. Esto no absuelve a Guayaquil de responsabilidad —179 niños muertos son 179 tragedias que ninguna estadística puede minimizar— pero revela que los factores de riesgo operan con menor intensidad relativa que en las provincias serranas de tamaño intermedio.
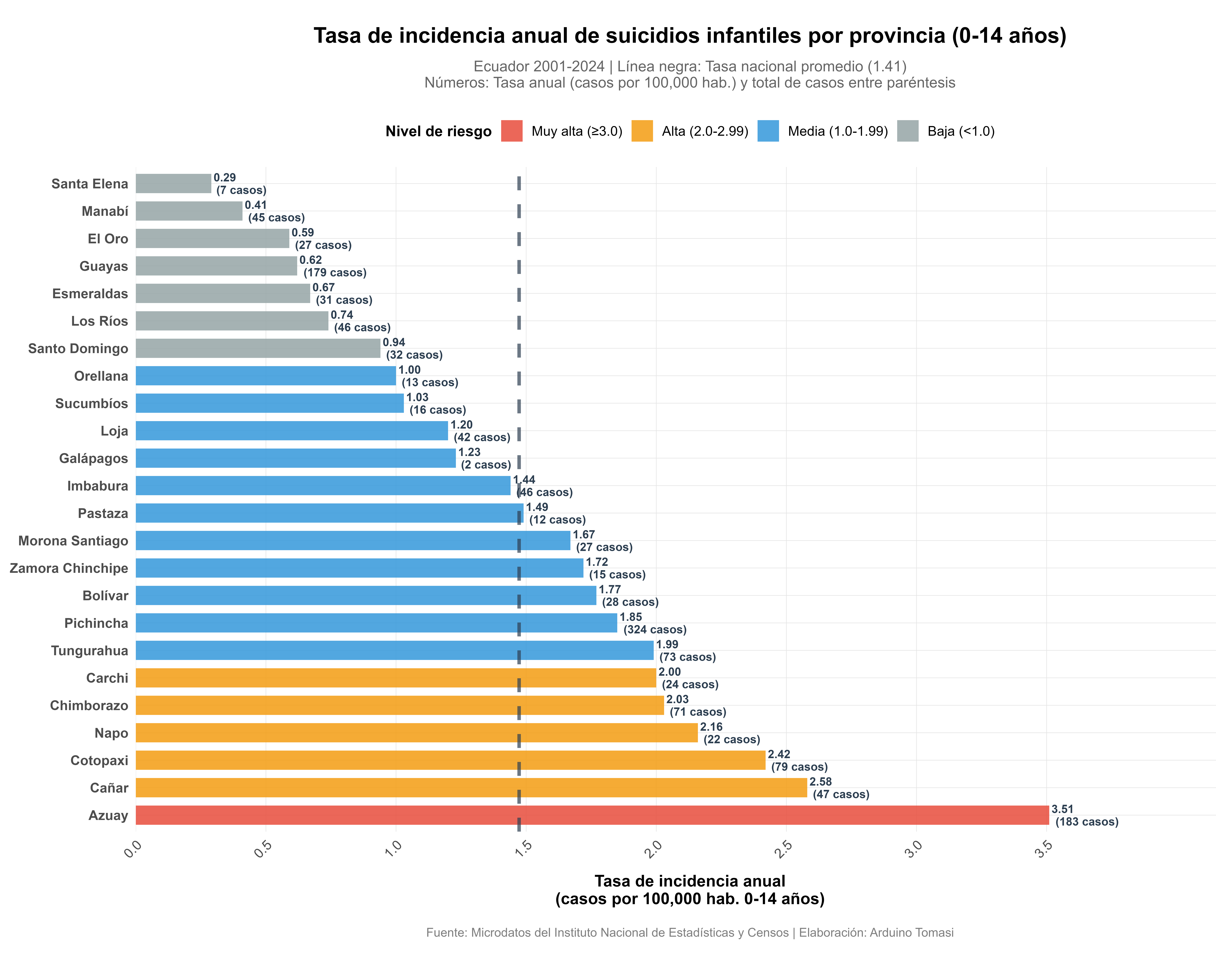
Figura 8. Tasa de incidencia anual de suicidios infantiles por provincia, Ecuador 2001-2024 (casos por 100,000 hab. 0-14 años). El reordenamiento es radical: Azuay lidera con 3.51 (casi 3x la tasa nacional de 1.23), seguido por Cañar (2.58) y Cotopaxi (2.42). Pichincha, líder absoluto en casos, desciende a 8vo lugar (1.85). Guayas colapsa a 19no (0.62). Patrón dominante: provincias andinas pequeñas/medianas concentran mayor riesgo relativo. Línea negra: promedio nacional. Colores: riesgo muy alto (≥3.0, rojo), alto (2.0-2.99, naranja), medio (1.0-1.99, azul), bajo (<1.0, gris).
Este reordenamiento indica que las provincias andinas de tamaño pequeño y mediano —Azuay, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Carchi, Tungurahua, Napo— conforman un cinturón de alta incidencia donde ser niño implica un riesgo de suicidio entre 1.6 y 2.9 veces superior al promedio nacional. Cañar, con apenas 47 casos totales que la colocarían en el séptimo lugar del ranking absoluto y que podrían parecer estadísticamente insignificantes, emerge como la segunda provincia de mayor riesgo con 2.58 por 100,000 —más del doble de la tasa nacional. Napo, provincia amazónica con solo 22 casos que la relegaban a la irrelevancia en el mapa absoluto, exhibe una tasa de 2.16, superando a Pichincha (1.85) y Tungurahua (1.99).
La disparidad interprovincial por tasas de incidencia anual alcanza proporciones aún más obscenas que por números absolutos. La razón entre la tasa más alta (Azuay: 3.51) y la más baja entre provincias con incidencia significativa (Santa Elena: 0.29) es de 12.1 a 1. Un niño nacido en Azuay tiene doce veces más probabilidades de suicidarse antes de cumplir quince años que uno nacido en Santa Elena. Manabí, con 45 casos absolutos que parecían relevantes, registra la tasa más baja del Ecuador continental: 0.41 por 100,000, casi nueve veces menor que Azuay. La provincia costeña más poblada después de Guayas —con 458,176 niños en promedio— diluye sus tragedias en una masa demográfica que hace que la incidencia relativa parezca casi trivial, aunque 45 familias destruidas difícilmente lo considerarían así.
La correlación entre población infantil y número absoluto de casos es moderada (r = 0.729), confirmando que la densidad poblacional explica solo parcialmente la distribución del fenómeno. Si la población fuera el único factor determinante, Guayas —con el 25.4% de la población infantil nacional— debería concentrar una proporción similar de casos, no el 12.87% que efectivamente registra, quedando corta en casi la mitad de los casos esperados. Inversamente, Azuay —con apenas el 4.6% de la población infantil— acumula el 13.16% de los casos, casi el triple de lo esperado por su peso demográfico.
Esta discrepancia no es anomalía estadística sino señal clara de que factores estructurales específicos operan con intensidades variables según el territorio. ¿Niveles diferenciales de violencia intrafamiliar amplificados por patrones de alcoholismo diferenciados regionalmente? ¿Presión educativa intensificada en contextos donde el fracaso escolar se percibe como fracaso existencial? ¿Migración campo-ciudad que desarraiga comunidades sin integrarlas en tejidos sociales funcionales? ¿Erosión de redes comunitarias sin reemplazo por sistemas de apoyo? ¿Mayor visibilidad de desigualdades en contextos urbanos pequeños donde todos se conocen y la distancia social es más hiriente que en grandes ciudades anónimas? ¿Una mezcla de todos estos factores?
Reflexiones finales: la banalidad estadística de lo abominable
Entre 2001 y 2024, Ecuador registró 1,391 suicidios en el grupo etario de 0 a 14 años: una media de 57.96 casos anuales, aproximadamente uno cada 6.3 días. Esta regularidad contrasta violentamente con la irregularidad de la atención social y política que el fenómeno recibe. Mientras el país debate con pasión enfrentamientos partidistas y resultados deportivos, mientras celebra caídas del riesgo país y lamenta déficits fiscales, estos pequeños estadísticos involuntarios continúan optando por el silencio definitivo con una constancia que debería avergonzarnos colectivamente.
Los datos trazados en las secciones precedentes revelan patrones que cualquier sociedad medianamente sensata interpretaría como alarmas que demandan acción urgente. La concentración del 82.9% de casos en niños de 12 a 14 años señala una ventana crítica donde la autoconciencia madura más rápido que la capacidad de soportar lo que esa conciencia revela. El monopolio del ahorcamiento (79.35%) y el envenenamiento (17.70%) como métodos de suicidios expone la democratización letal de medios ordinarios: cuerdas que cuelgan en clósets, venenos que esperan bajo lavaderos… la infraestructura cotidiana del hogar transformada en arsenal de última instancia. La brecha de género en métodos —90.93% de niños eligen la cuerda, 31.74% de niñas el veneno— delata que la socialización del género persiste hasta en la sintaxis de la autodestrucción: que, incluso al morir, niños y niñas reproducen pedagogías aprendidas sobre cómo debe actuar cada cuerpo. La ausencia de estacionalidad marcada (coeficiente de variación: 11.1%) indica que esto no es una epidemia estacional sino una endemia estructural: la desesperanza infantil no conoce vacaciones escolares ni treguas navideñas.
Y, sobre todo, la geografía del riesgo: Azuay, con su tasa de incidencia anual de 3.51 por 100,000 —casi triple del promedio nacional—, junto a Cañar (2.58) y Cotopaxi (2.42) conformando un cinturón andino de alta incidencia que ningún índice de desarrollo provincial predijo, ni ninguna política pública ha logrado interrumpir. Más aún: siete de las diez provincias con mayor tasa de incidencia pertenecen a la Sierra, ninguna a la Costa: el patrón es tan claro que solo la voluntad deliberada de no ver puede explicar que permanezca sin respuesta política estructural.
Pero quizá lo más revelador no es lo que las estadísticas muestran sino lo que omiten. Detrás de cada código X70 o X69 existe una historia individual de dolor, soledad, incomprensión y abandono que los sistemas de clasificación no capturan. Existe una familia que falló en detectar las señales —o que las detectó con claridad, pero careció de recursos, conocimientos o voluntad para intervenir efectivamente, o peor aún, que quizá fue la propia fuente del sufrimiento insoportable mediante abuso, negligencia o violencia cotidiana normalizada como “disciplina”. Existe un sistema educativo que midió con precisión el rendimiento en matemáticas y lenguaje, pero que nunca consideró relevante medir —mucho menos garantizar— su salud mental o su bienestar emocional. Existe un sistema de salud pública que, cuando funcionó, trató infecciones respiratorias y vacunó contra el dengue, pero que consideró la angustia existencial de un niño de doce años como asunto fuera de su responsabilidad. Y existe, sobre todo, una sociedad que produjo condiciones de existencia tan profundamente insoportables —violencia criminal y política, pobreza naturalizada, expectativas imposibles, futuro percibido como callejón sin salida— que un niño de siete años, ocho años, nueve años, consideró preferible no existir a seguir existiendo en el mundo que esa sociedad le ofrecía como única opción disponible.
La verdadera tragedia no radica en la frialdad de los números, sino en la frialdad con que nosotros —los vivos, los adultos, los supuestamente llamados a garantizar que la infancia sea tiempo de protección y no de desesperanza— recibimos estos números. A lo largo de las últimas décadas hemos sofisticado nuestra capacidad para convertir el horror en estadística, la tragedia en tasa por 100,000 habitantes, la desesperanza en distribución mensual. Y mientras perfeccionamos nuestros métodos de contabilización del horror, los niños del Ecuador continúan haciendo sus propios cálculos —cálculos infinitamente más simples y devastadoramente más definitivos que los nuestros—, llegando a conclusiones que ninguna hoja de cálculo debería tener que registrar, que ninguna base de datos debería tener que almacenar.
La pregunta que estas cifras plantean no es cuántos casos más ocurrirán en las próximas décadas. Los modelos estadísticos, alimentados con series temporales de este tipo, pueden proyectarlo con razonable precisión: si las tendencias observadas continúan, si el incremento del 118% entre 2001 y 2024 se mantiene o se acelera como sugiere el repunte 2021-2024 (+37.25% niños suicidas), podemos anticipar que el próximo cuarto de siglo acumulará cifras aún más obscenas.
La pregunta real, la pregunta que importa, la pregunta que nos juzga como sociedad y que nos interpela como individuos, es cuántos suicidios infantiles más toleraremos antes de que la indignación supere a la indiferencia, antes de que estos números dejen de ser mera materia prima para artículos analíticos como este que yo estoy escribiendo y que usted está leyendo, y se conviertan en lo que realmente son: una acusación moral contra todos nosotros.
Contra un Estado que destina recursos infinitamente menores a prevención del suicidio infantil que a propaganda, que puede declarar “conflicto armado interno”, pero no considera emergencia nacional que 70 niños se maten anualmente. Contra un sistema educativo que puede implementar pruebas estandarizadas con extremo rigor, pero considera fuera de alcance la detección de ideación suicida en niños. Contra familias que reproducen violencias intergeneracionales, que confunden amor con control. Contra comunidades que observan el sufrimiento infantil con la comodidad moral de quien asume que “cada familia sabe lo que hace”. Contra medios de comunicación que dedican semanas a escándalos políticos vulgarmente intrascendentes, pero tratan el suicidio infantil como nota de relleno. Y contra una sociedad —nosotros, todos— que construyó las condiciones donde 1,391 niños decidieron que catorce años de vida eran demasiados, o trece, o doce, o incluso siete.
El veredicto, registrado con hedionda precisión en las estadísticas del INEC, no podría ser más claro: para un número creciente de niños ecuatorianos, la sociedad que hemos construido no está produciendo vidas que valgan la pena vivir.