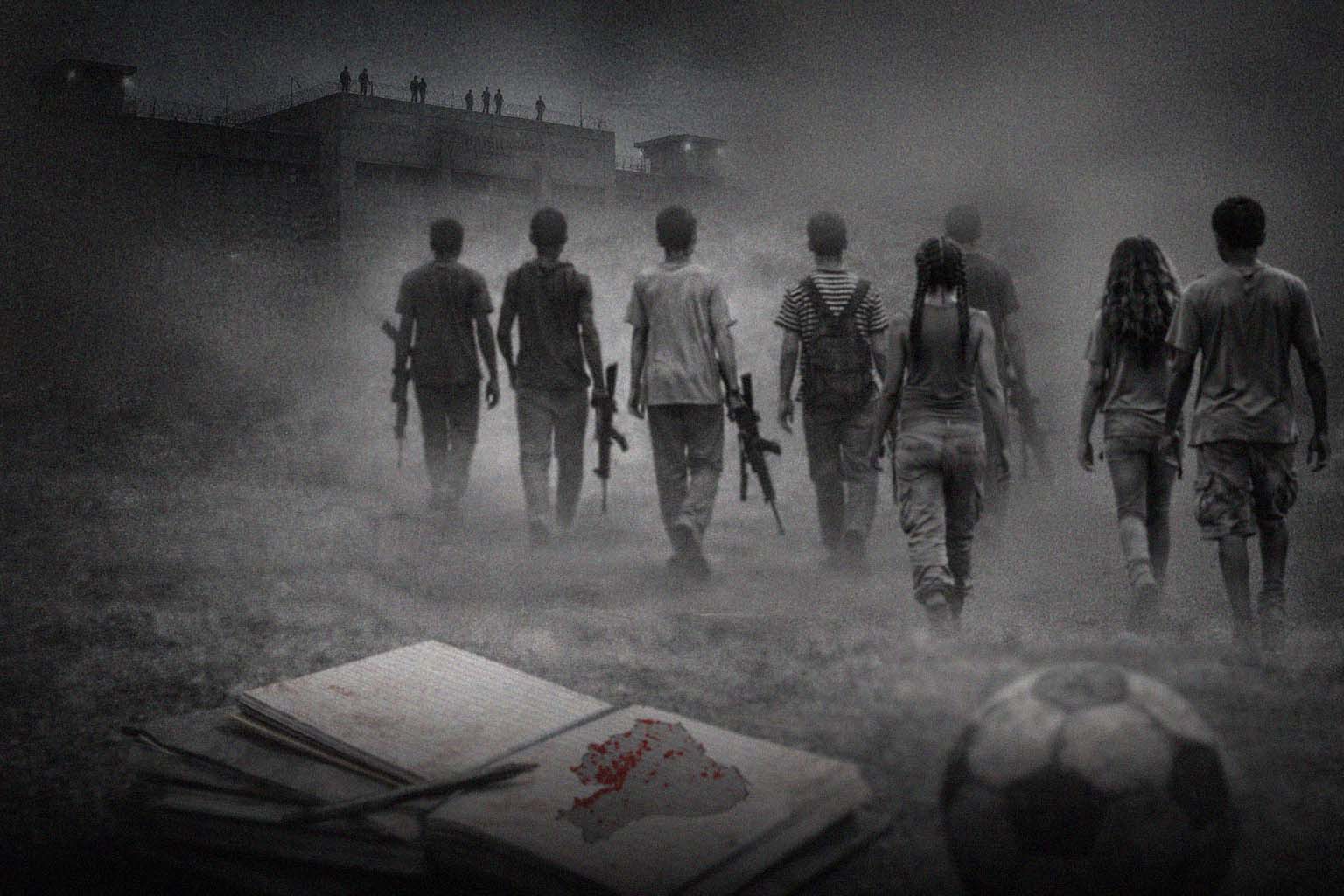Share This Article
Todo poder político que declara la guerra —incluso si la guerra se libra contra el crimen organizado dentro de sus propias fronteras— necesita construir para sí mismo la narrativa reconfortante de que lo hace en defensa de sus ciudadanos más jóvenes y vulnerables.
Ecuador no fue la excepción. Cuando el presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” en enero de 2024, tras la toma en vivo de TC Televisión por grupos de delincuencia organizada, el decreto presidencial convirtió en nomenclatura legal lo que ya operaba como hecho consumado: una guerra sin frentes definidos, sin uniformes que distingan bandos, sin convenciones que protejan a civiles desarmados. El vocabulario oficial activó inmediatamente el registro moral reservado para los niños: inocencia amenazada, orden frente al caos, protección como mandato. Ese mismo vocabulario se convirtió en el marco desde el cual el Estado ecuatoriano esperaría que sus ciudadanos interpretaran lo que vendría después.
Y lo que vino después fue el 2025: el año más violento en la historia del país. Y ante las 8,933 muertes registradas por el Ministerio del Interior —un incremento del 29.69% respecto de las 6,888 contabilizadas en 2024—, el ministro John Reimberg ofreció una interpretación de notable eficiencia semántica: el incremento en la violencia, declaró, se debe a que los criminales “se están matando entre ellos”.
El pronombre tiene la precisión de un cuchillo retórico: “ellos”, no nosotros. La voz reflexiva construye una autoría tan difusa que las víctimas parecen simultáneamente perpetradoras. Y el verbo en presente continuo convierte la violencia en fenómeno autocontenido que ocurre en un espacio moral externo a las responsabilidades estatales. Es la sintaxis perfecta de la abdicación: si “ellos” se matan entre “ellos”, entonces el Estado no mata a nadie, no falla en proteger a nadie, simplemente observa y documenta. La declaración de Reimberg no es un análisis; es una hipótesis que reclama verificación.
¿Quiénes son exactamente “ellos”? Si la narrativa del ministro es precisa —criminales adultos eliminándose mutuamente en disputas territoriales y ajustes de cuentas—, cabría esperar cierta estabilidad en la distribución etaria de las víctimas, quizá concentrada en población adulta vinculada a estructuras criminales. Las estadísticas agregadas, después de todo, tienen la virtud política de la abstracción: un porcentaje, un número total, una tendencia general. Pero toda cifra agregada es también una tecnología de ocultamiento. Detrás del incremento del 29.69% existe una distribución: edades, geografías, circunstancias. Es precisamente en la desagregación donde las narrativas oficiales encuentran su punto más vulnerable.
Y es precisamente aquí donde los adolescentes emergen como el test empírico más revelador. Ni niños pequeños (cuya inocencia absoluta los excluye automáticamente de cualquier categoría de combatiente), ni adultos plenamente formados (a quienes se podría, con cinismo suficiente, clasificar como “actores armados”), los adolescentes representan una zona de ambigüedad deliberadamente explotada por narrativas que necesitan víctimas, pero no pueden asumir su protección. Son suficientemente jóvenes para invocar horror moral cuando conviene, suficientemente mayores para ser reclasificados como “pandilleros” o “delincuentes” cuando la contabilidad política lo requiere.
Si existe un incremento desproporcionado en homicidios de población adolescente durante el conflicto armado interno, entonces ese “ellos” de Reimberg se revela como ficción gramatical: los adolescentes ocupan un espacio categóricamente distinto en cualquier marco ético o jurídico serio, incluso en contextos de guerra. Si el Estado falla en proteger a quienes ningún ordenamiento puede considerar combatientes legítimos, entonces el conflicto armado interno no es solo una guerra contra el crimen organizado sino un colapso generalizado de protección civil.
La cuestión que interesa en esta investigación no es si la etiqueta “conflicto armado interno” captura adecuadamente la naturaleza jurídica de la violencia actual —tarea que compete al numeroso ejército de abogados ecuatorianos—, sino si la narrativa oficial resiste el escrutinio empírico más elemental.
Lo que sigue, por tanto, es un ejercicio de verificación: interrogar las estadísticas con la minuciosidad de quien busca la trayectoria de una bala en el sangrante cuerpo social ecuatoriano, convertir agregados reconfortantes en distribuciones incómodas, y transformar el “ellos” difuso del ministro Reimberg en un inventario preciso de nombres, edades y circunstancias. Porque solo cuando sepamos exactamente quiénes componen ese pronombre podremos determinar si estamos ante una guerra contra el crimen organizado o ante un exterminio cuya contabilidad el Estado prefiere mantener en la penumbra estadística.
I. La ilusión agregada: cuando los promedios engañan
Si el ministro Reimberg afirma que los criminales “se están matando entre ellos”, la primera tentación metodológica es verificar si, en efecto, la estructura etaria de las víctimas permaneció esencialmente igual entre 2024 y 2025. Es decir: comprobar si los números respaldan la intuición de que solo aumentó la cantidad de muertes, pero no su composición demográfica.
Las estadísticas agregadas parecen ofrecerle razón. La media de edad apenas se desplazó —31.93 años en 2025 frente a 32.01 en 2024—, la mediana se mantuvo en 30 años, el rango intercuartil permaneció en 15, y la desviación estándar varió de forma casi imperceptible. Visto desde esta distancia numérica, la violencia luce demográficamente estable, como si la muerte hubiese respetado ciertos equilibrios etarios, incluso en medio del incremento del 29,69% en homicidios.
Los tests formales refuerzan esa impresión. La prueba Kolmogorov‑Smirnov concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas distribuciones (p = 0.241). El Wilcoxon sugiere que no hay evidencia suficiente para afirmar que la población víctima en 2025 sea sistemáticamente más joven (p = 0.0683). En promedio, las víctimas de 2025 son apenas 0.39 años más jóvenes que las de 2024. Todo parece indicar que la violencia creció sin cambiar su estructura.
Y aquí emerge la paradoja metodológica que define esta sección: los tests tienen razón en lo que certifican y engañan profundamente en lo que implican. Tienen razón porque efectivamente no hay diferencia global entre las distribuciones completas; engañan porque esa ausencia de diferencia global oculta divergencias localizadas en rangos específicos donde la violencia opera con preferencias demográficas precisas. Es como examinar el promedio de temperatura de un edificio en llamas y concluir que “todo está dentro de parámetros normales” porque las habitaciones sin fuego compensan estadísticamente aquellas que arden. Estos tests formales no fallan; simplemente responden a la pregunta equivocada.
Las curvas de densidad kernel —herramienta que permite visualizar dónde se concentran los datos en lugar de reducirlos a un promedio mudo— parecen confirmar visualmente esta ilusión de estabilidad (Figura 1). Ambas distribuciones se elevan suavemente desde la infancia, alcanzan su cenit alrededor de los 25-30 años, y descienden gradualmente hacia las edades avanzadas. La superposición es casi perfecta. Si uno se detuviera aquí —como preferiría cualquier informe oficial— concluiría que la violencia de 2025 simplemente se amplificó frente a la de 2024.
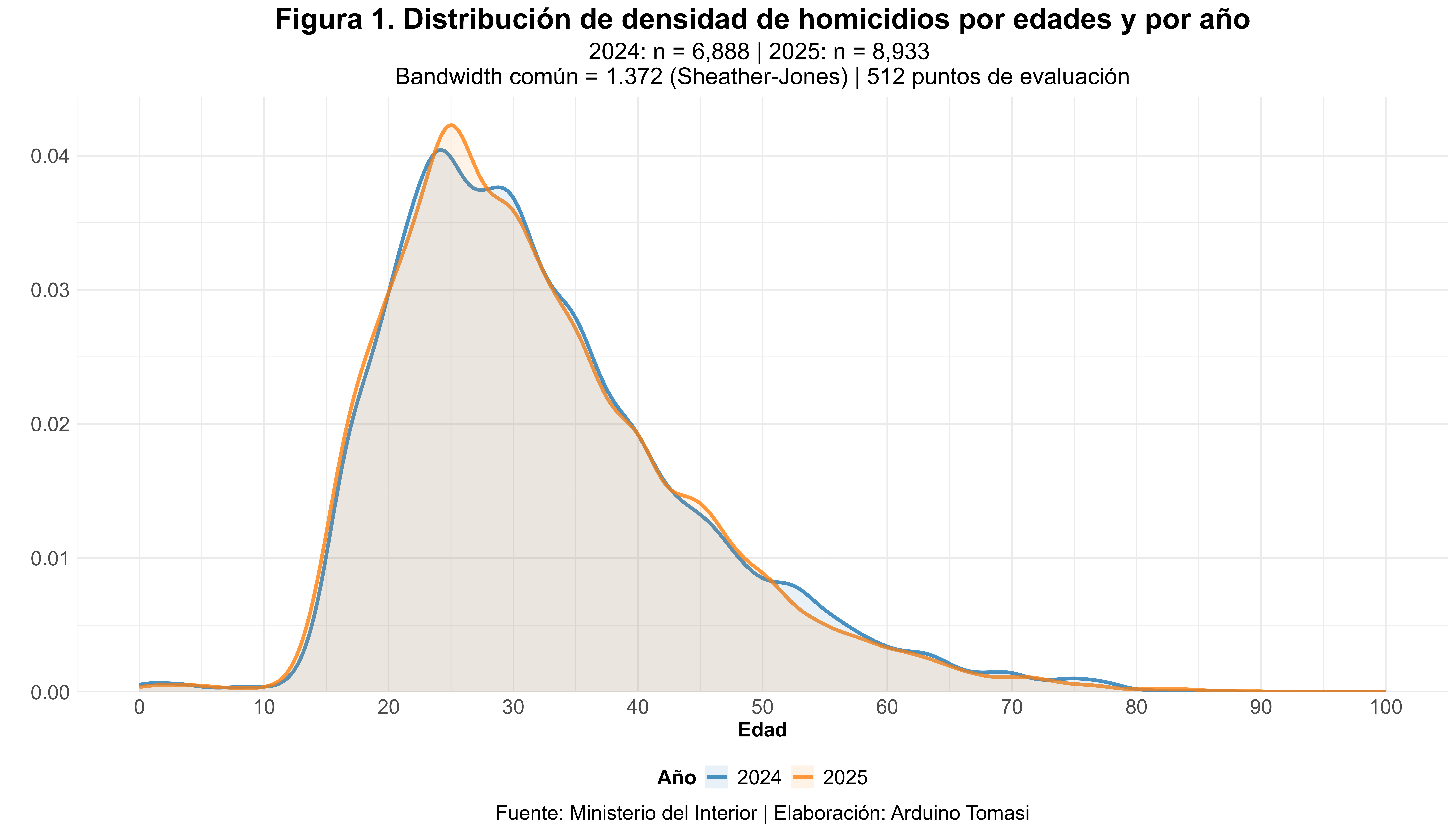
Pero interrogar el pronombre “ellos” de Reimberg exige un acto de desconfianza estadística: no observar dónde las curvas se parecen, sino medir exactamente dónde dejan de hacerlo.
El análisis diferencial de densidad kernel permite precisamente esto: medir punto por punto, con resolución de 0.2 años, dónde exactamente una distribución excede a la otra. Con 10,000 réplicas bootstrap se construye un intervalo de confianza al 95% que distingue señal de ruido: donde la banda gris toca la línea horizontal del cero, no podemos separar diferencia real de fluctuación estadística; donde flota sin tocarla, tenemos evidencia que trasciende el azar.
El resultado (Figura 2) concentra toda la sección en un hallazgo preciso: entre los 11.7 y los 15.3 años—delimitado por líneas verticales rojas y destacado en amarillo—, el intervalo de confianza se mantiene completamente por encima de cero. En ese tramo de 3.6 años, la diferencia promedio de densidad alcanza 0.001190 (p ≈ 0.0239). No es ruido. Es concentración demográfica.
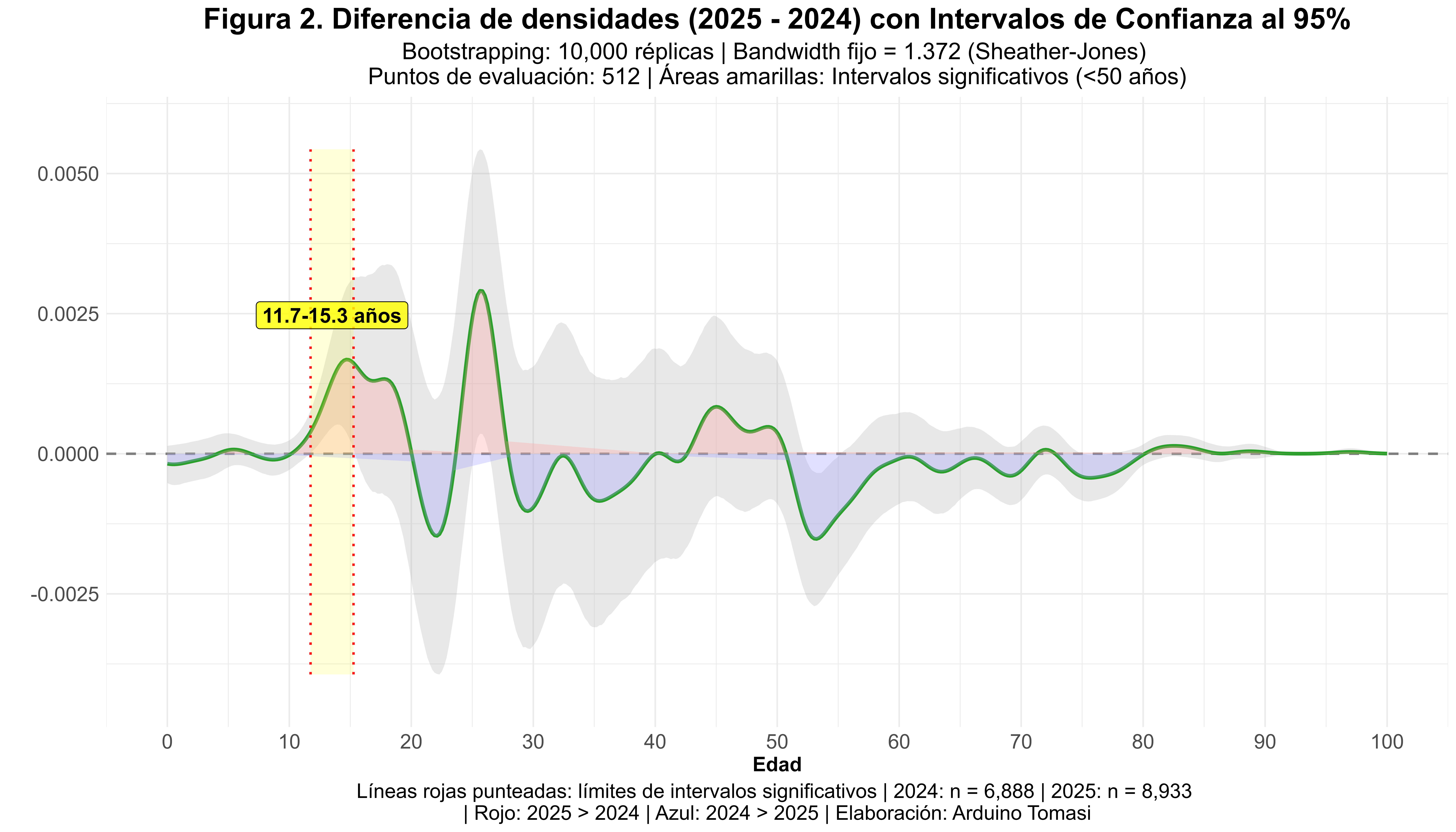
Solo después de observar este segmento cobra pleno sentido el resto del instrumental estadístico. Los tests globales no lo detectan porque este fenómeno está localizado en un rango muy estrecho del espectro etario. La similitud general de las distribuciones actúa como cortina que oculta una preferencia específica de la violencia.
Y ese rango etario no es políticamente neutro. A los 11.7 años, la mayoría de niños ecuatorianos cursa sexto de básica. Ni siquiera son imputables penalmente. Cualquier forma de reclutamiento en esas edades constituye crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. El “ellos” del ministro incluye, con precisión bootstrap verificable, niños, niñas y adolescentes de entre 11.7 y 15.3 años. No criminales adultos enfrentándose en disputas territoriales, sino niños en primera adolescencia que el derecho internacional protege con estándares reforzados precisamente porque los considera incapaces de tomar decisiones plenamente informadas sobre su propia seguridad.
En suma, lo que estos resultados indican es que la violencia de 2025 no se distribuyó indiscriminadamente en todos los grupos etarios. Exhibió una concentración verificable en la primera adolescencia: ese limbo demográfico donde las narrativas oficiales pueden desplazar a las víctimas del campo de protección hacia el campo de sospecha.
Así, el eufemismo gramatical “se están matando entre ellos” no solo diluye autoría; oculta edad. Y construye una otredad semántica donde niños de 12 años quedan exiliados del “nosotros” protegible. Es, en síntesis, la obscenidad gramatical que permite al Estado contabilizar como “bajas en conflicto armado” lo que cualquier marco jurídico internacional llamaría exterminio de menores.
II. Características del exterminio adolescente: edades y sexo
El análisis diferencial de densidad kernel localizó el punto donde la violencia cambió de forma más pronunciada: entre los 11.7 y 15.3 años. Corresponde ahora verificar si ese hallazgo se sostiene cuando se examinan tasas ajustadas por población y volúmenes absolutos de incremento.
Un solo dato permite ver el patrón sin necesidad de anticipar el resto del análisis. Entre 2024 y 2025, el grupo de 12 a 17 años experimentó un incremento promedio en su tasa de homicidios del 87.1%. No es un aumento dentro de la tendencia general: es casi tres veces el incremento nacional de 29.67%, el doble del segundo grupo más afectado (6–11 años con 36.2%), y muy por encima de todos los grupos adultos, cuyos incrementos oscilan entre 12% y 35% (Figura 3). Es un outlier estadístico que exige explicación estructural.
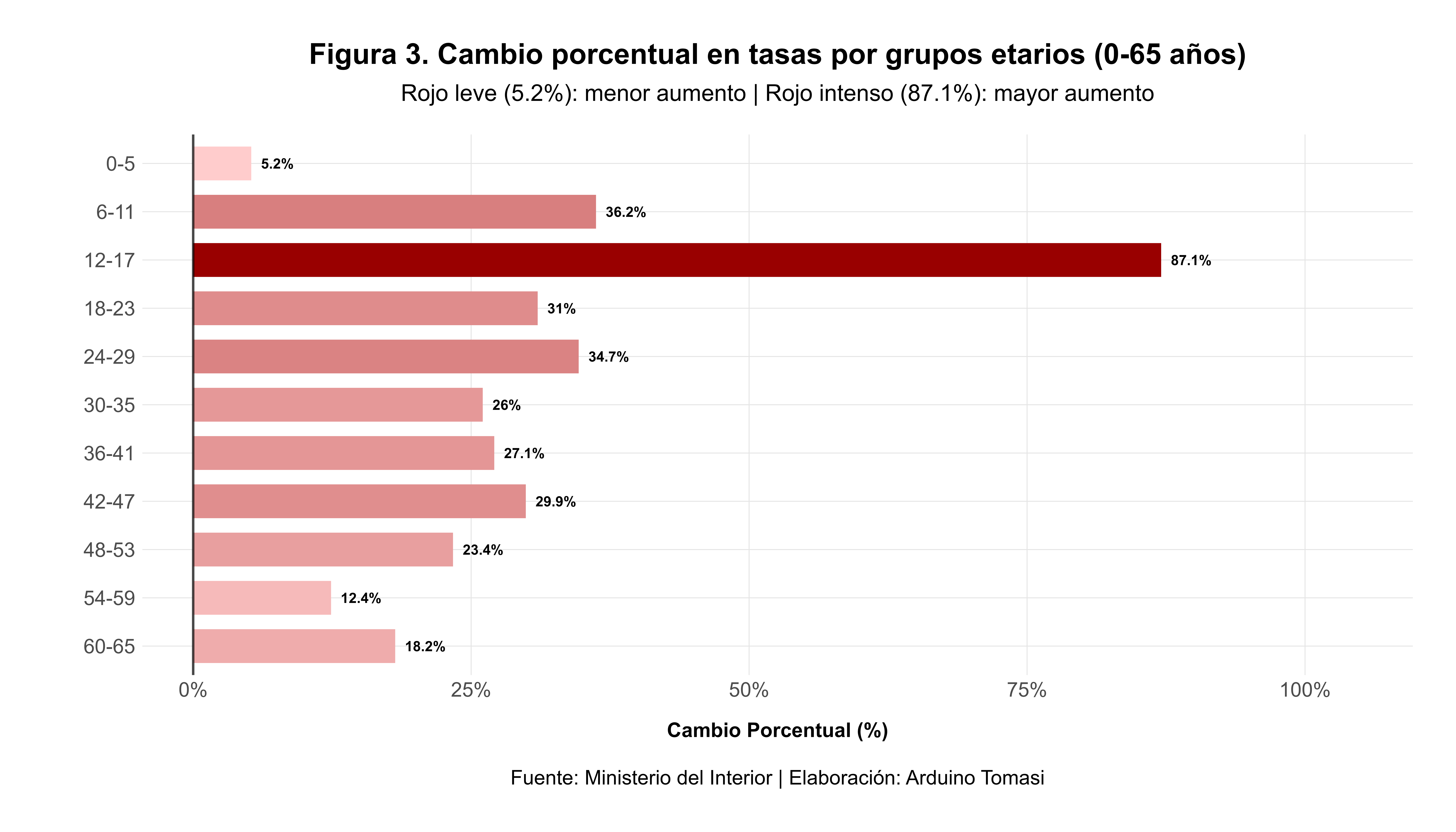
Comparar este comportamiento con los grupos adultos permite dimensionar mejor la anomalía. Entre los 18 y 23 años —grupo que históricamente concentra la violencia urbana masculina— la tasa promedio crece en apenas 31%. Entre los 24 y 29, en 34.7%. Entre los 30 y 35, decrece en aceleración relativa. Solo la adolescencia exhibe un patrón de aceleración sostenida.
El patrón se vuelve inequívoco cuando se observan las edades una por una:
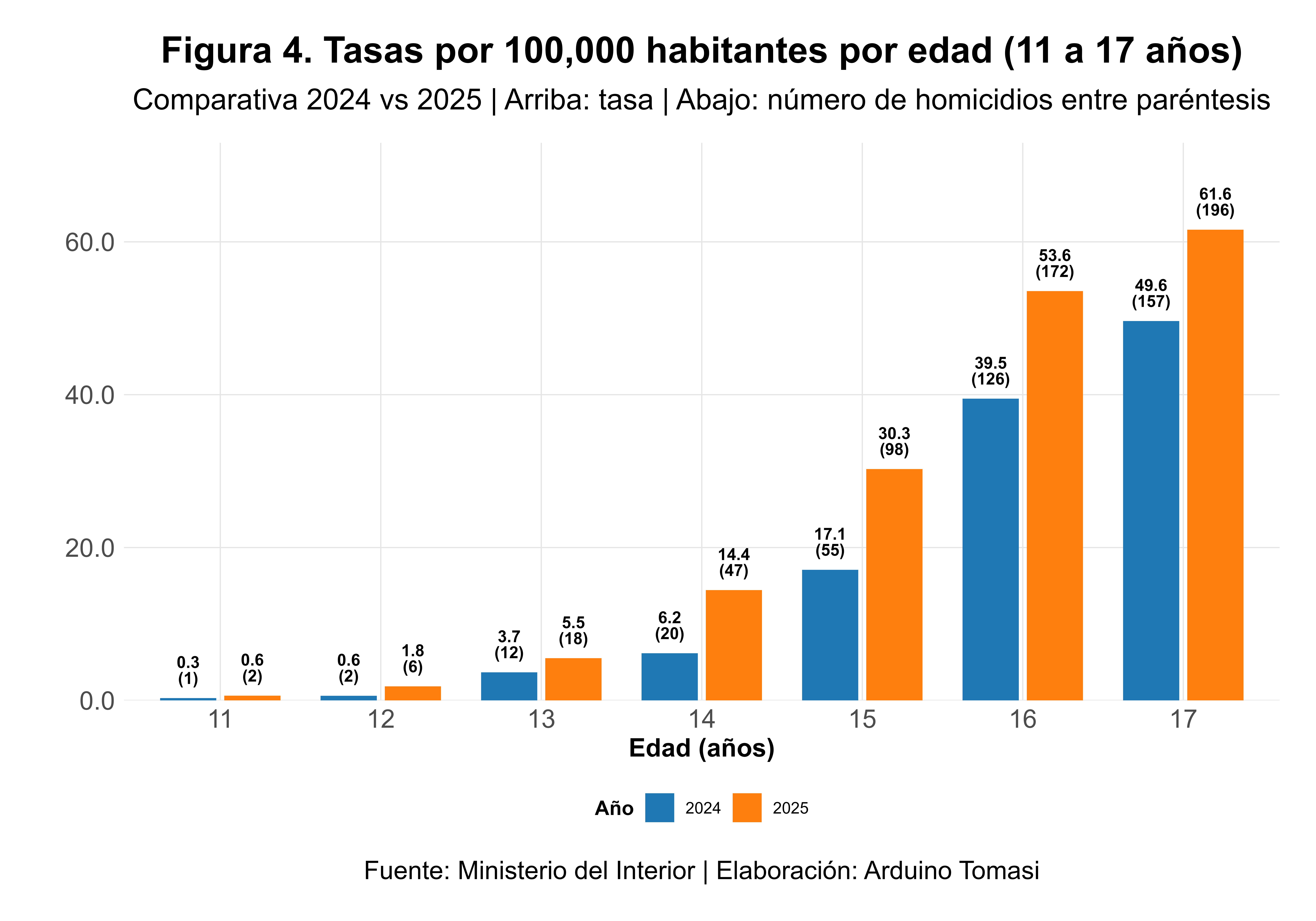
A los 12 años, el conteo pasa de 2 a 6 casos y la tasa de 0.61 a 1.84 por 100.º000 habitantes: un incremento del 201.6%, el salto proporcional más pronunciado de todo el espectro etario. La edad donde la infancia aún ofrecía una protección estadística deja de ofrecerla en el lapso de doce meses.
A los 13 años, los casos aumentan de 12 a 18 y la tasa pasa de 3.68 a 5.52. A los 14, el salto es más brusco: de 20 a 47 casos y de 6.17 a 14.43 por 100.000. A los 15, los homicidios pasan de 55 a 98 y la tasa de 17.09 a 30.27.
A los 16 años, el conteo sube de 126 a 172 y la tasa de 39.48 a 53.56. Y a los 17, de 157 a 196, alcanzando una tasa de 61.59 por 100.000 habitantes: la más alta de todo el rango 0–17 años.
La adolescencia no aparece aquí simplemente como un período de mayor riesgo, sino como una rampa de aceleración: cada año adicional de edad incrementa la probabilidad de muerte a una velocidad que no se observa en ningún otro segmento etario.
Pero la edad, por precisa que sea, no actúa sola. Cuando se desagrega por sexo el universo de víctimas menores de 18 años, emerge una asimetría que elimina cualquier hipótesis de distribución aleatoria.
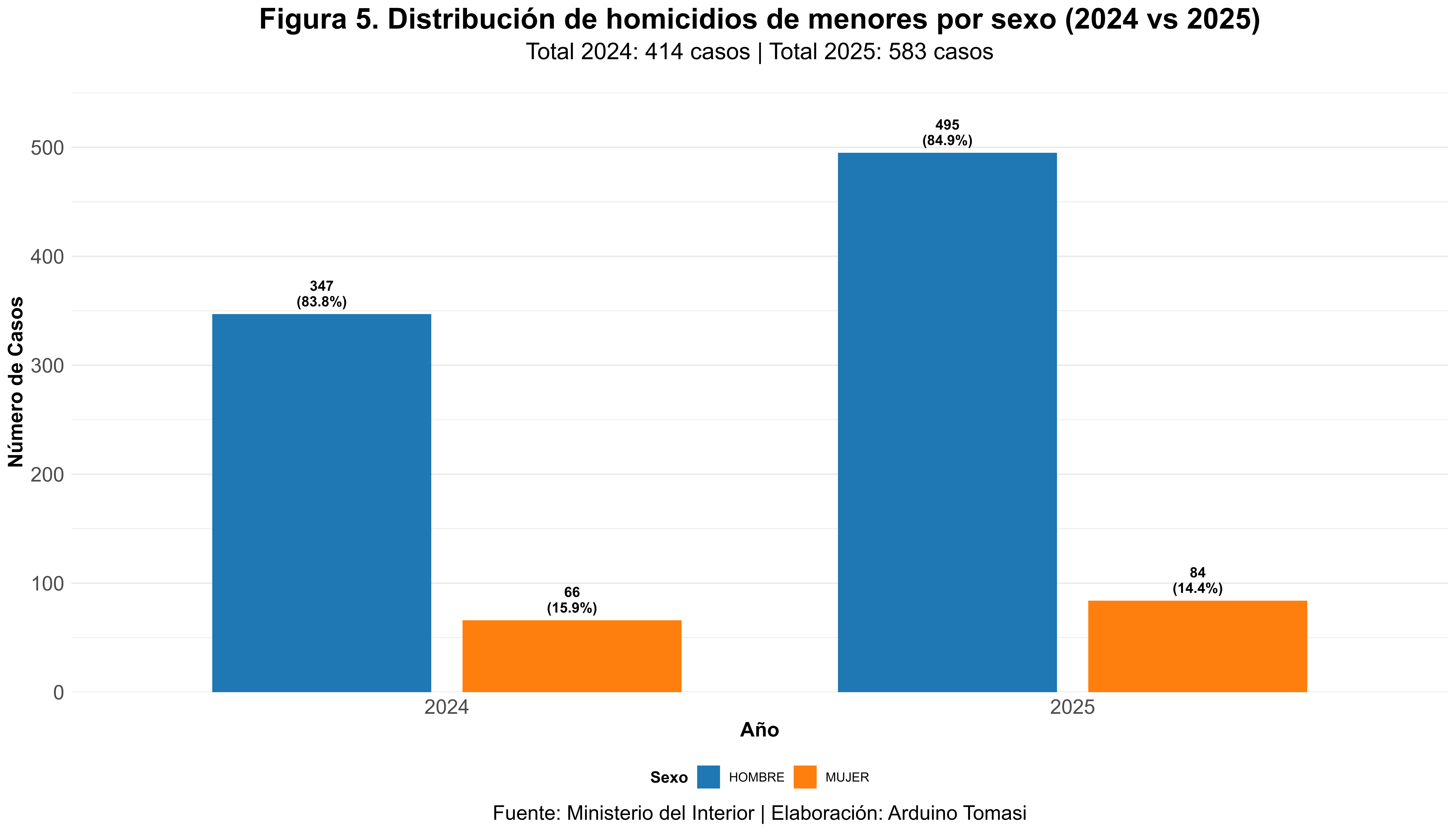
En 2025: 495 hombres y 84 mujeres menores de edad asesinados. Una proporción de 5.9 a 1. El 84.4% de las víctimas menores son varones. El incremento interanual de casos absolutos —42.65% en hombres y 27.3% en mujeres— mantiene intacta esa proporción.
La violencia no solo exhibe preferencias etarias verificables; exhibe también preferencias de género igual de consistentes. El patrón combinado es inequívoco: adolescentes varones entre 13 y 17 años concentran la expansión más acelerada de la violencia homicida del país.
La especificidad demográfica que el discurso oficial mantiene deliberadamente difusa queda aquí delimitada con precisión: edad y sexo funcionan como coordenadas de una selección sistemática. No estamos ante una expansión indiscriminada de la violencia, sino ante una configuración donde ciertos cuerpos —masculinos y adolescentes— se convierten en el blanco preferente de la muerte violenta.
III. La taxonomía del exterminio: cuando clasificar reemplaza el comprender
Si los datos etarios revelan a quiénes mata el conflicto armado interno, las categorías de motivación deberían revelar el porqué. Condicional irreal en un país como Ecuador. Aquí, la burocracia forense despliega su virtuosismo más refinado: producir la apariencia de claridad mientras desactiva cualquier posibilidad de comprensión.
El 92.8% de los homicidios de menores de edad —925 de 997 casos— se clasifican bajo la rúbrica “delincuencia común”, una categoría tan groseramente amplia que se vuelve epistemológicamente inútil. Es el equivalente estadístico de diagnosticar todas las enfermedades como “malestar general”: técnicamente correcto, clínicamente inservible. De los 169 casos adicionales entre 2024 y 2025 (414 y 583 homicidios, respectivamente), 161 fueron absorbidos por esta taxonomía que lo explica todo sin explicar nada. La violencia intrafamiliar, en cambio, disminuyó en 12 casos; la violencia comunitaria, en 7. Uno casi podría felicitarse por la reducción de violencias “tradicionales” si no fuera porque la categoría triunfante es precisamente la que renuncia a toda especificidad.
Pero aquí ocurre algo más revelador.
Cuando se desciende al segundo nivel de clasificación —la “presunta motivación observada”, que promete mayor granularidad— el Estado ecuatoriano revela que sí posee información mucho más precisa sobre estos homicidios, solo que la presenta de forma que no genera ninguna estructura explicativa.
El 62.2% de los casos se catalogan bajo “amenaza”: 620 homicidios cuya motivación es, aparentemente, haber sido amenazados. La tautología tiene la elegancia de lo irrefutable: murieron porque los iban a matar. Entre 2024 y 2025, esta categoría creció en 158 casos, un incremento del 68.4%.
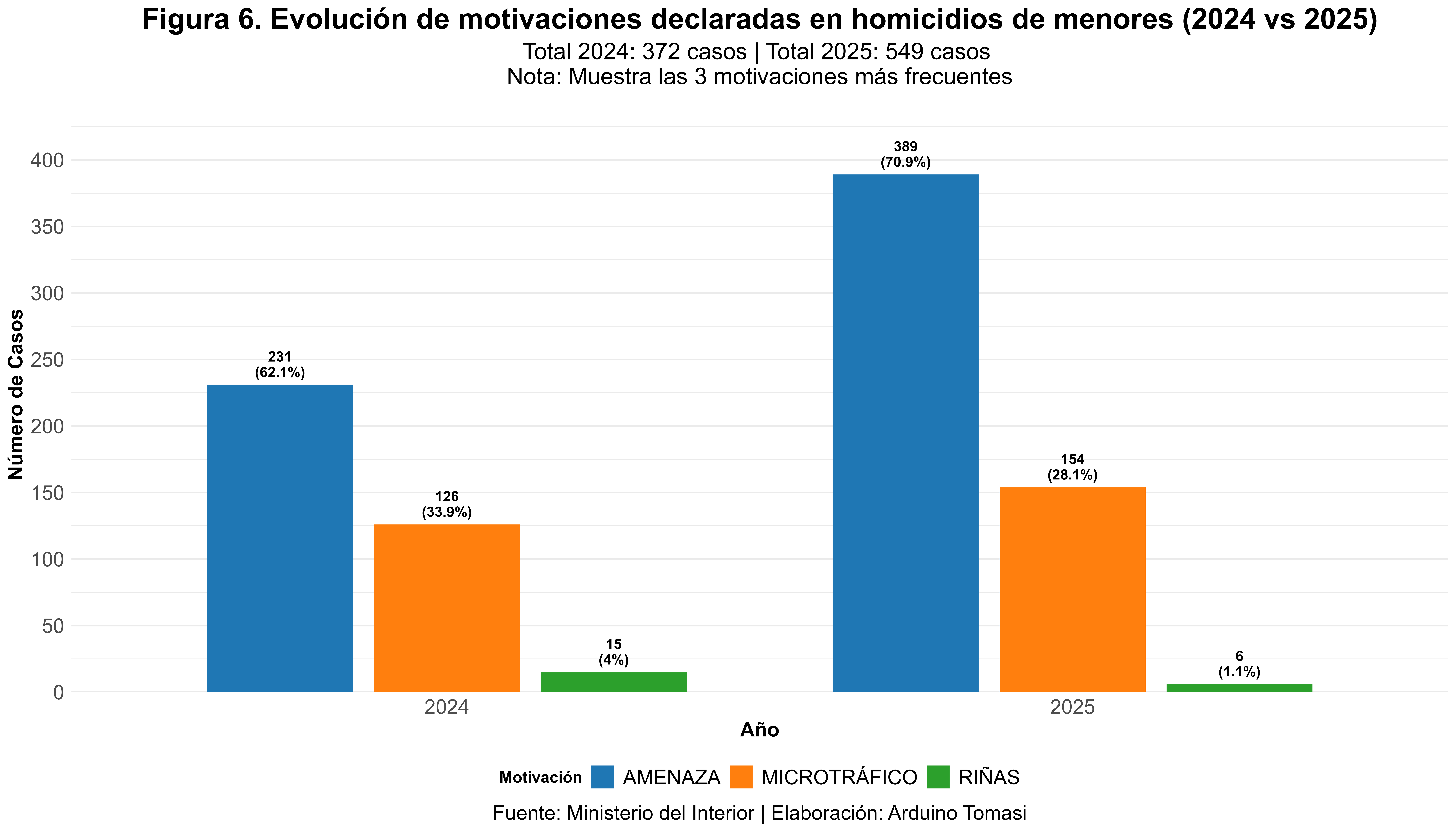
La Figura 6 documenta esta concordancia casi perfecta entre incremento de muertes e incremento de vaguedad explicativa. Mientras el total de homicidios de menores aumenta en 169 casos, la categoría “amenaza” aumenta en 158. Por cada nuevo adolescente asesinado, la burocracia ecuatoriana añade una nueva “amenaza” a sus registros sin especificar de quién, por qué, ni en qué contexto.
La segunda categoría en frecuencia —“tráfico interno de drogas (microtráfico)”— agrupa el 28.1% de los casos, con un incremento de 28 homicidios. Aquí finalmente se vislumbra algo concreto: la intersección entre la demografía sacrificial (adolescentes varones) y la economía política que la produce (economías criminales que requieren mano de obra desechable para la distribución minorista de estupefacientes). Las “riñas”, en contraste, disminuyeron en 9 casos. Al parecer, la violencia espontánea cede terreno ante la violencia sistémica.
Si las motivaciones se resisten a la especificidad, los métodos del homicidio de menores —paradójicamente— la exhiben con una precisión casi obscena. Es en la variable “arma utilizada” donde la arquitectura de este exterminio revela su lógica operativa con claridad que las categorías de motivación se esfuerzan por ocultar.
El 88.3% de los homicidios se ejecutaron con arma de fuego (880 de 997 casos). Las muertes por arma blanca disminuyeron en 9 casos. La violencia cuerpo a cuerpo cede terreno ante una violencia ejecutable a distancia.
El detalle es aún más preciso: el 63.7% de los casos corresponden a pistolas. 400 en 2025 frente a 235 en 2024: un crecimiento del 70.2%. Y la pistola no es un dato balístico menor. Es un dato operativo: portátil, ocultable, fácil de usar, suficiente para ejecutar encargos de bajo costo sin entrenamiento especializado.
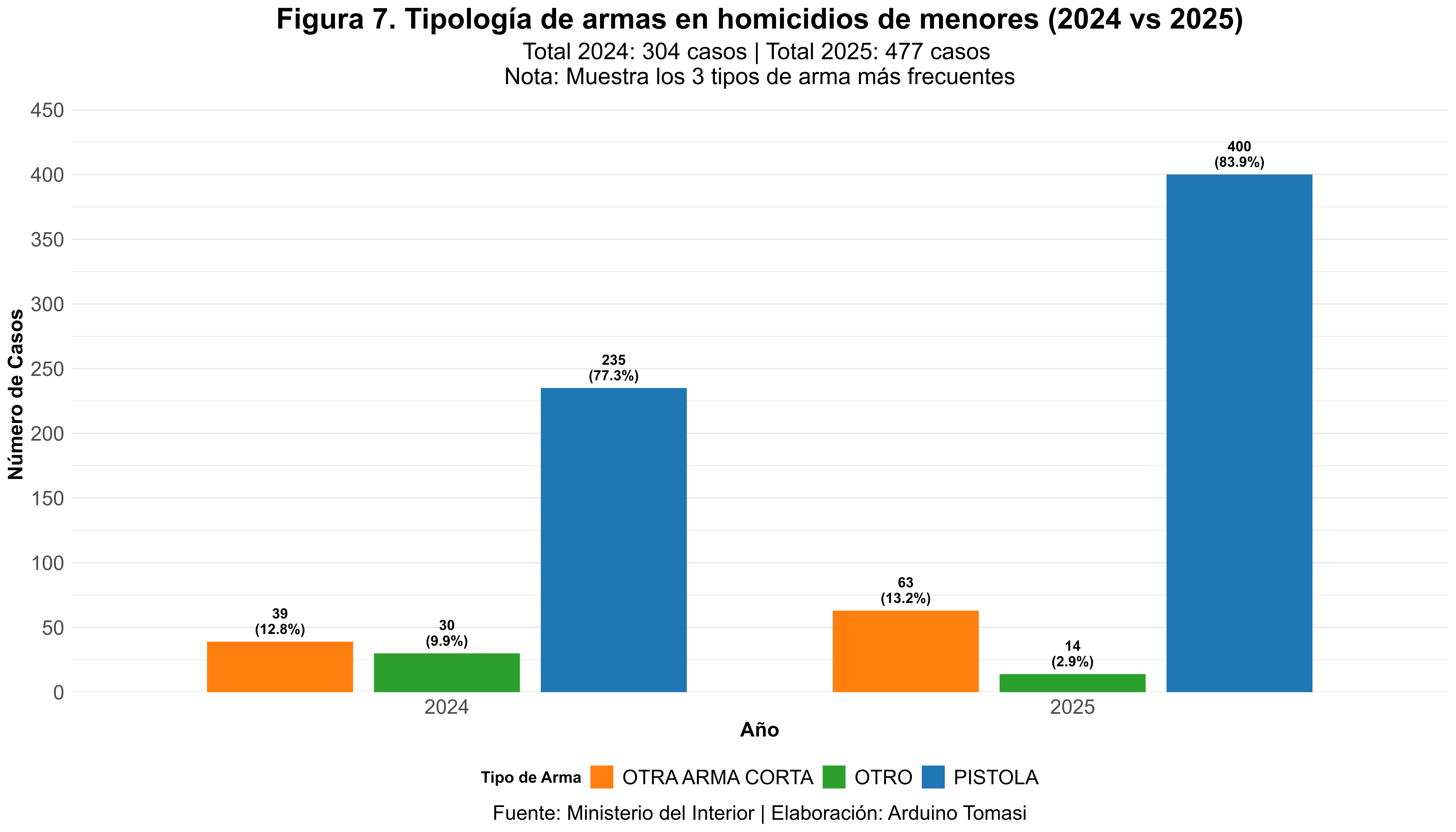
Aquí aparece la contradicción central.
Mientras más específico se vuelve el “cómo” de la muerte adolescente (pistola, arma corta, disparo), más abstracto se vuelve el “por qué” (“delincuencia común”, “amenaza”). Es como si la precisión técnica fuese inversamente proporcional a la claridad estructural: mientras más sabemos sobre el calibre de un arma, menos sabemos sobre el contexto que convierte a un adolescente de 16 años en víctima.
O quizá —y esta es la hipótesis más perturbadora que en un país como Ecuador debe ser examinada— la asimetría no es un accidente metodológico sino un diseño deliberado. Saber demasiado sobre las motivaciones implicaría nombrar estructuras, señalar responsabilidades institucionales, admitir que “amenaza” y “microtráfico” son eufemismos de una economía criminal que el propio Estado ha sido incapaz de desarticular y en cuya perpetuación ocasionalmente participa mediante complicidad, negligencia o simple incompetencia. Más seguro, entonces, llenar formularios con categorías vacías que documentan la masacre sin necesidad de comprenderla.
Y lo más perturbador:
El homicidio adolescente en Ecuador no es caótico.
Es estadísticamente uniforme.
IV. Geografía del exterminio: Costa como epicentro, Sierra como espectador
La distribución geográfica del homicidio de menores desmiente cualquier pretensión de conflicto “nacional”. Tres provincias —Guayas, Los Ríos y Manabí— concentran el 72.51% de todos los casos entre 2024 y 2025. Cinco provincias concentran el 85.4%. Diez provincias, el 95.8%. Las catorce restantes apenas suman el 4.2%. La guerra, al parecer, respeta fronteras provinciales.
La Figura 8 muestra el ordenamiento por volumen absoluto. Allí no hay ambigüedad: Guayas domina con 491 casos (49.24% del total nacional): casi la mitad de la masacre juvenil del país concentrada en una sola provincia. Entre 2024 y 2025, esta provincia añadió 87 adolescentes a sus morgues—más que el incremento total de todas las provincias serranas combinadas, más que toda la Amazonía junta.
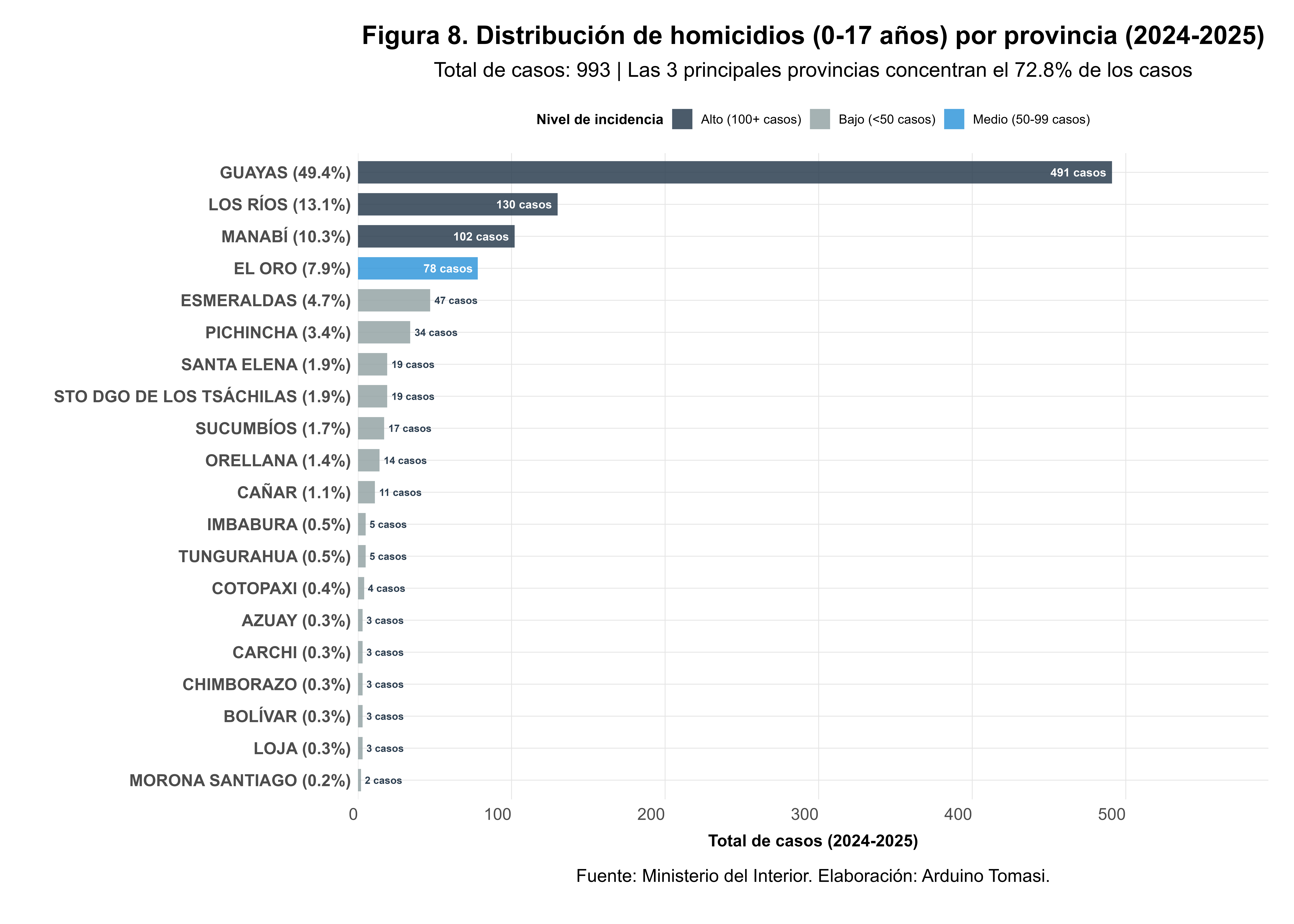
La Figura 9 introduce un segundo plano: el incremento reciente entre 2024 y 2025. Aquí emergen provincias que no lideran en volumen histórico, pero sí en aceleración. Santo Domingo de los Tsáchilas experimentó incremento del 433%: de 3 a 16 casos. No se trata de una provincia densamente poblada ni históricamente violenta; se trata de un nodo estratégico, una provincia-corredor que conecta la Sierra con la Costa y que parece confirmar que la violencia sigue rutas de infraestructura logística.
Manabí, con un incremento del 83% (de 36 a 66 casos), sugiere un patrón: cuando los controles se endurecen en puertos principales, el crimen se redistribuye hacia zonas con puertos secundarios, probablemente arrastrando consigo la mano de obra adolescente.
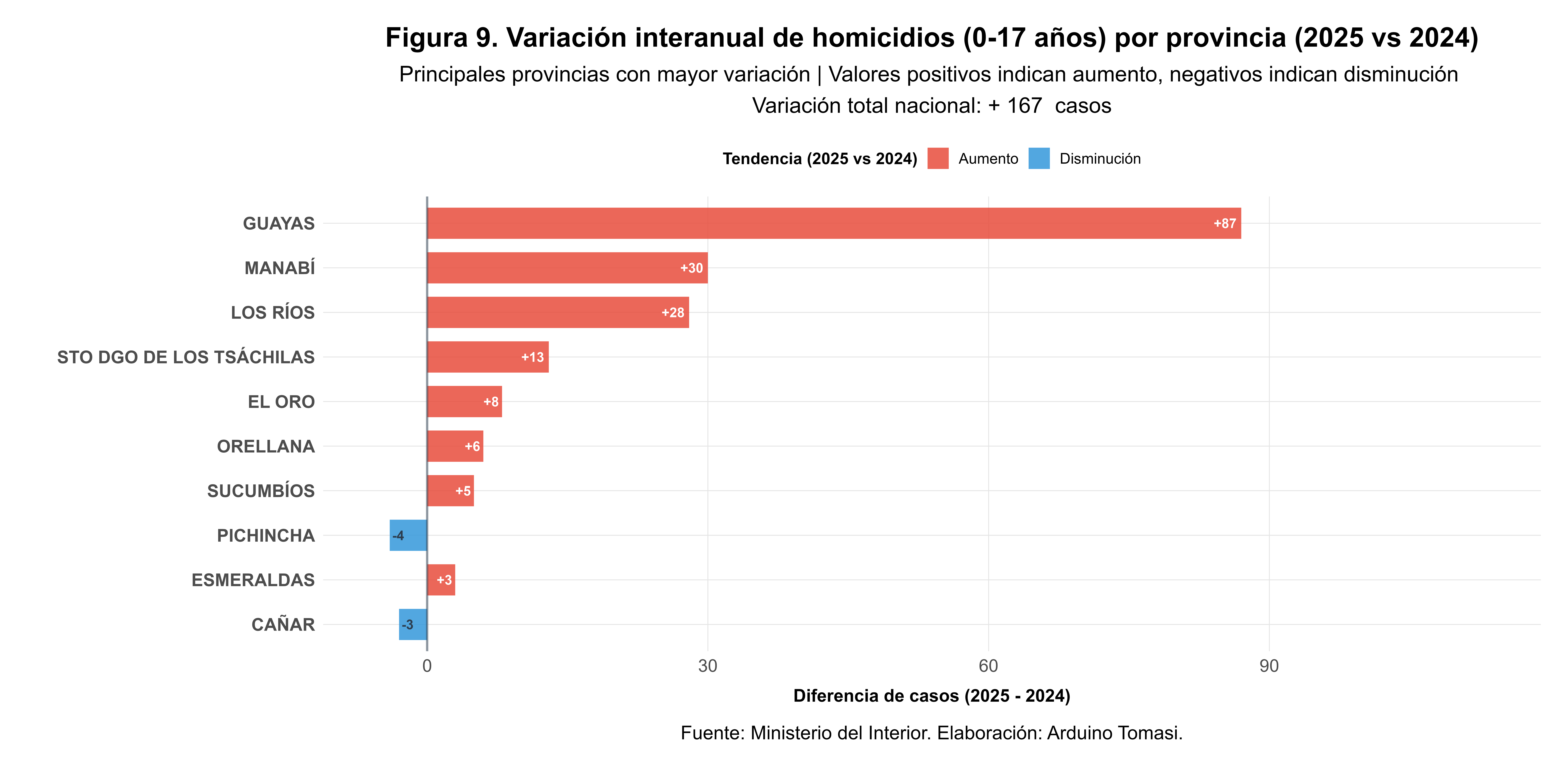
Las pocas disminuciones —Pichincha (-4), Cañar (-3)— parecen anomalías en un mapa que documenta inversión criminal territorial.
Pero el plano decisivo no es ni el volumen ni el incremento. Es la tasa ajustada por población. La Figura 10 revela algo que el conteo bruto oculta: Guayas no es la provincia más letal para ser menor de edad.
Los Ríos registra una tasa promedio de incidencia de 41.8 homicidios por cada 100,000 habitantes del grupo etario 0-17 años. Es, en rigor estadístico, el territorio más letal del país para ser menor de edad. No el que más mata en cifras absolutas, sino el que mata con mayor eficiencia demográfica. Con 130 casos absolutos sobre población promedio infantil-adolescente de 311,336 habitantes —menos de un cuarto de la de Guayas— la provincia convierte cada homicidio en evento estadísticamente más significativo. Un menor de edad que vive en Los Ríos tiene 2.2 veces más probabilidad de ser asesinado que el promedio nacional.
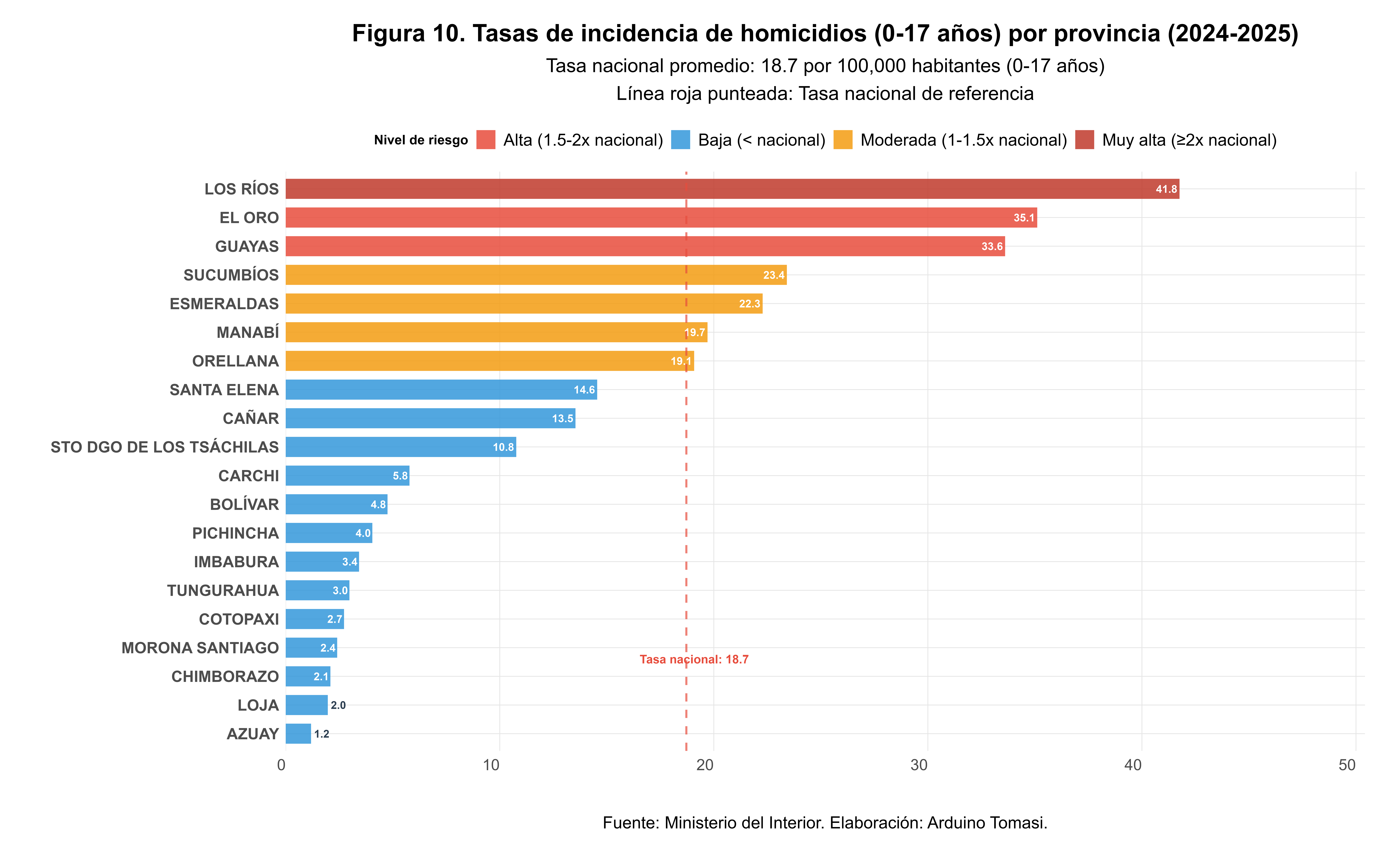
El Oro ocupa el segundo lugar con tasa de 35.1: 78 casos absolutos sobre población de 222,175 menores, produciendo letalidad que supera a la del supuesto epicentro nacional. Guayas, con toda su carga macabra de 491 cadáveres de menores, alcanza una tasa de 33.6. La provincia que domina los titulares resulta ser, proporcionalmente, menos letal que sus vecinas.
La línea punteada roja en la Figura 10 marca el promedio nacional de 18.7 homicidios por 100,000 habitantes del grupo 0-17 años. Pichincha registra una tasa de 4.0: diez veces menor que Los Ríos. Las provincias serranas (Azuay 1.2, Loja 2.0, Cotopaxi 2.9) muestran tasas que parecen corresponder a otro país, quizá a otra guerra, quizá a ninguna.
La tasa nacional pasó de 7.7 por cada 100,000 habitantes de 0-17 años en 2024 a 11.0 en 2025: un incremento del 42.1% en doce meses. La tasa promedio del bienio, 18.7 por 100,000, se ha convertido en nueva normalidad estadística.
Vista desde estas tasas ajustadas, la disparidad regional adquiere proporciones que desmienten cualquier retórica de conflicto “nacional”. Seis provincias costeras acumulan 867 casos (87.3% del total), mientras diez provincias andinas apenas suman 74 (7.5%). La razón costa/sierra es de 11.72 a 1: por cada adolescente asesinado en la Sierra, la Costa contabiliza casi doce.
Esto no es variación estadística. Es un veredicto geográfico. El “conflicto armado interno”, visto a nivel provincial, dista de ser nacional. Es un colapso costero con audiencia serrana.
V. La autopsia visual: 731 días de homicidios de menores
Existe una diferencia epistemológica entre saber que 997 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados entre 2024 y 2025 y ver dónde, cuándo y con qué densidad espacial ocurrieron esas muertes.
La cifra agregada funciona como anestésico: es un número tan grande que pierde significado humano, tan abstracto que permite al lector y al analista mantener una cómoda distancia emocional. El mapa animado, en cambio, elimina esa distancia. Convierte el dato en geografía. El número en coordenada. Y, la estadística, en un proceso que se acumula día tras día, ante los ojos.
La animación inicia el 1 de enero de 2024. Aparecen unos pocos puntos rojos dispersos en la costa ecuatoriana. Uno aquí. Otro allá. Durante semanas, el mapa respira con lentitud. Pero hacia mayo, algo cambia. Los puntos ya no aparecen aislados: comienzan a agruparse. Guayaquil empieza a saturarse. Las marcas no solo se multiplican, sino que crecen. Se superponen. Se hinchan. Se vuelven opacas. Donde antes había un punto translúcido, ahora hay una mancha roja sólida.
Para mayo de 2025, la costa ecuatoriana ya no parece un territorio: parece una superficie inflamada. Los puntos no están distribuidos al azar. Dibujan un patrón reconocible. Guayaquil. Los Ríos. Manabí. El Oro. Las mismas rutas que cualquier informe antidrogas conoce de memoria.
Cada día que avanza el video confirma algo inquietante: la masacre adolescente no es difusa. Tiene epicentros. Tiene corredores. Tiene lógica territorial.
Entre 2024 y 2025, 997 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados durante el conflicto armado interno en Ecuador.
828 de ellos tenían entre 11 y 17 años.
84 de cada 100 eran varones.
88% murió por arma de fuego.Este video muestra la evolución temporal-espacial de esos… pic.twitter.com/DXw8SzG9pe
— La Fuente – Periodismo de Investigación (@Pinvestigacion3) February 12, 2026
Video: Animación temporal-espacial de 731 días (2024-2025). El método utilizado fue grid binning: el territorio ecuatoriano se divide en celdas hexagonales de aproximadamente 2.2km² cada una, y los casos de homicidio de menores se agrupan según la celda donde ocurrieron. Cada celda se representa mediante un punto rojo cuyo tamaño crece logarítmicamente, y cuya opacidad aumenta progresivamente a medida que se acumulan víctimas. El video emplea un solo color para todos los casos —rojo intenso— sin diferenciación que marque transiciones anuales: una decisión metodológica que enfatiza continuidad, puesto que la masacre se acumula durante 731 jornadas consecutivas. Créditos de canción: Hasta la raíz, por Natalia Lafourcade.
Al llegar al 31 de diciembre de 2025, la animación deja de ser un mapa. Se convierte en una autopsia. El cadáver no es la estadística. El cadáver es el territorio nacional.
VI. La firma temporal del exterminio: Análisis de estacionalidad
La violencia, como cualquier fenómeno social suficientemente persistente, deja huellas temporales. Ritmos. Patrones que funcionan como firma forense de su naturaleza, más allá de cualquier clasificación burocrática que intente contenerla.
Hay violencias que estallan en picos predecibles: fines de semana cuando el alcohol circula con mayor libertad, feriados cuando la vigilancia institucional disminuye, vacaciones cuando los calendarios sociales se alteran. Son violencias reactivas, episódicas, oportunistas. Responden al ritmo del calendario común.
Y hay violencias que operan con lógica distinta: no necesitan festividades para activarse ni conocen treguas estacionales. Ocurren con regularidad casi mecánica, como quien cumple cuotas de producción. Son violencias planificadas, sistemáticas, industriales.
El coeficiente de variación mensual —esa métrica que mide cuán dispersos están los datos respecto a su promedio— funciona aquí como test de hipótesis involuntario. Un CV alto (>50%) sugiere fluctuaciones pronunciadas: meses de muchos casos seguidos de meses de pocos, el tipo de variabilidad que caracteriza fenómenos episódicos o territorios en disputa. Un CV bajo (<30%) sugiere estabilidad: distribución relativamente uniforme a lo largo del año, el tipo de constancia que caracteriza operaciones que han alcanzado control territorial.
Si los datos de estacionalidad revelan CV bajo en provincias donde se concentra el exterminio adolescente, y el 92.8% de esos casos se clasifican como “delincuencia común”, entonces estamos ante uno de dos escenarios mutuamente excluyentes: incompetencia analítica de proporciones épicas, o engaño burocrático sistemático.
Guayas: la geometría de la producción industrial
Guayas, provincia que concentra el 49.24% del exterminio adolescente nacional, exhibe CV mensual de 22.06% en 2024 y 22.57% en 2025. La estabilidad es casi perfecta: apenas medio punto porcentual de diferencia entre años.
No hay estacionalidad pronunciada. No hay meses de tregua seguidos de meses de masacre. No hay la variación errática que se esperaría de violencia reactiva y oportunista.
Los 202 casos de 2024 y los 289 de 2025 se distribuyen con la uniformidad que cualquier gerente de producción reconocería como “operación óptima”: variabilidad mínima, flujo constante, procesos estandarizados.

El mapa de calor confirma visualmente lo que el CV certifica numéricamente. No hay concentración dramática en meses específicos. Hay, en cambio, distribución relativamente uniforme con ligeras variaciones que podrían atribuirse a ajustes operativos menores. El mes con más casos en 2024 fue enero (probablemente asociado al inicio del “conflicto armado interno” declarado por el gobierno); el mes con más casos en 2025 fue abril. No hay patrón estacional coherente. Hay patrón industrial.
La variación diaria refuerza el diagnóstico. El CV diario disminuyó de 28.18% en 2024 a 18.54% en 2025: cada vez menos diferencia entre días de la semana. La violencia está aprendiendo a operar los siete días de la semana.
Esta no es la firma temporal de pandillas disputándose territorios en confrontaciones episódicas. Es la firma temporal de estructuras que han alcanzado control territorial suficiente para ejecutar violencia con regularidad.
Los Ríos: la volatilidad de la guerra territorial
Los Ríos, provincia que lidera en letalidad proporcional (41.8 por 100,000 habitantes del grupo etario 0-17 años), presenta CV mensual que aumenta de 37.71% en 2024 a 46.46% en 2025.
La estacionalidad no solo es alta sino que está creciendo: mayor variabilidad, mayor impredecibilidad, mayor concentración de casos en meses específicos seguidos de meses de relativa calma.
El mapa de calor exhibe características radicalmente distintas a las de Guayas. Hay concentraciones pronunciadas, hay meses que se oscurecen mientras otros permanecen relativamente claros. Hay evidencia visual de pulsos: períodos de violencia intensa seguidos de períodos de tregua.

Este es el patrón característico de confrontación territorial. De guerra entre estructuras que aún no han consolidado control. De violencia que responde a lógica de ataque y contraataque más que a lógica de producción continua.
El CV diario, sin embargo, disminuyó de 52.99% en 2024 a 28.81% en 2025: menor variación entre días de la semana. Mientras la estacionalidad mensual aumenta, la estacionalidad diaria disminuye.
¿Qué significa esto? Probablemente, que la guerra territorial se está profesionalizando: los combates siguen concentrándose en momentos específicos, pero dentro de esos momentos la violencia opera con mayor uniformidad diaria. Las estructuras criminales han aprendido a mantener cuotas de ejecución relativamente estables durante los períodos de confrontación activa.
Manabí: el caso de la transición acelerada
Manabí presenta el caso más dramático de transformación temporal. El CV mensual descendió de 77.41% en 2024 a 44.20% en 2025: una caída de 33.21 puntos porcentuales, la más pronunciada de todas las provincias analizadas.
Este no es ajuste menor ni fluctuación estadística. Es reorganización estructural de la violencia.
En 2024, Manabí lideraba el ranking nacional de volatilidad con CV que sugería confrontación episódica sin control territorial consolidado. En 2025, ha transitado a volatilidad moderada que sugiere control en proceso de consolidación.

El mapa de calor documenta visualmente esta transición. En 2024, diciembre concentra casos con intensidad que sugiere confrontación puntual; en 2025, abril lidera pero la distribución entre meses se ha vuelto considerablemente más uniforme. Los picos se han reducido dramáticamente.
El territorio está aprendiendo. Con una velocidad que sugiere intervención deliberada de estructuras que han decidido consolidar presencia.
Manabí, puerto secundario estratégico cuando Guayaquil y otros puertos principales intensifican controles, documenta mediante su CV decreciente lo que el gobierno preferiría no nombrar: no es que el Estado haya recuperado control; es que una estructura criminal específica ha logrado imponerlo sobre estructuras rivales.
La diferencia entre ambos estados no es triunfo de legalidad sobre criminalidad. Es triunfo de monopolio criminal sobre competencia criminal.
El Oro: la transición hacia el control consolidado
El Oro completa la tipología con CV mensual que disminuye de 75.45% en 2024 a 64.59% en 2025. Sigue siendo alta variabilidad, pero está en proceso de disminución pronunciada.
Esto no es estabilización hacia control completo como Guayas, ni transición acelerada como Manabí, ni escalada de volatilidad como Los Ríos. Es consolidación gradual: territorio que está pasando de confrontación episódica a control más firme mediante proceso más lento, pero igualmente medible.

El mapa de calor muestra precisamente esta transición. En 2024, septiembre concentra casos con intensidad que sugiere confrontación puntual; en 2025, agosto lidera pero con menor concentración relativa. La diferencia entre picos y valles se está reduciendo progresivamente.
El Oro, provincia fronteriza y nodo estratégico para salida terrestre de estupefacientes hacia Perú, está transitando de territorio disputado con alta volatilidad a territorio más controlado con variabilidad decreciente.
La incoherencia interna de la taxonomía oficial de homicidios
Aquí emerge la contradicción que no solo desafía la clasificación oficial, sino que revela su incoherencia interna:
- Guayas: CV mensual 22.57% (variabilidad mínima, producción industrial)
- Los Ríos: CV mensual 46.46% (alta volatilidad, guerra territorial)
- Manabí: CV mensual 44.20% (transición acelerada desde 77.41% en 2024)
- El Oro: CV mensual 64.59% (alta volatilidad, consolidación gradual)
Estas cuatro provincias acumulan 801 de los 997 homicidios adolescentes entre 2024 y 2025 (80.34% del total nacional). Cada una exhibe patrones temporales tan distintos que cualquier sociólogo de la violencia los clasificaría como fenómenos cualitativamente diferentes.
Y, sin embargo, el Estado ecuatoriano clasifica el 92.8% de estos 801 casos bajo la misma categoría de “delincuencia común”.
La pregunta que la taxonomía oficial no puede responder sin revelar su naturaleza como farsa deliberada es esta: ¿cómo explica el Estado que “delincuencia común” en Guayas exhiba CV mensual de 22.57% —regularidad casi industrial— mientras “delincuencia común” en El Oro exhiba CV de 64.59% —volatilidad que sugiere confrontación episódica?
¿Son dos especies distintas de “delincuencia común”? ¿Una común-industriaxl que opera con variabilidad mínima y otra común-episódica que fluctúa con volatilidad extrema? ¿O acaso la categoría “delincuencia común” ha evolucionado hasta acomodar simultáneamente fenómenos con firmas temporales tan opuestas que ninguna definición coherente puede contenerlos?
La respuesta es que la categoría no pretende coherencia analítica. Pretende ofuscación política.
Clasificar bajo la misma etiqueta operaciones que exhiben CV de 22% y operaciones que exhiben CV de 64% no es error de categorización. Es diseño deliberado que permite al Estado documentar sin tener que distinguir, contabilizar sin tener que comprender, producir estadísticas sin tener que asumir lo que revelan.
Porque distinguir implicaría nombrar.
Implicaría admitir que Guayas opera bajo control territorial de delincuencia organizada suficientemente consolidado para mantener producción continua de violencia con variabilidad mínima durante dos años consecutivos.
Implicaría admitir que Los Ríos está en guerra territorial activa donde múltiples estructuras disputan control mediante pulsos de confrontación.
Implicaría admitir que Manabí experimentó en doce meses una transición tan dramática —de CV 77% a CV 44%— que solo puede explicarse mediante consolidación de control por alguna estructura criminal específica.
Implicaría admitir que El Oro está en proceso de profesionalización gradual que calca exactamente los patrones documentados cuando la delincuencia organizada establece nodos estratégicos en territorios fronterizos.
El veredicto de la estacionalidad
La estacionalidad funciona como test forense involuntario que la taxonomía oficial no puede manipular. El CV mensual no tiene agenda política. Los mapas de calor no mienten mediante eufemismos. La geometría temporal de la violencia es evidencia que trasciende cualquier clasificación burocrática diseñada para ofuscar.
Y esa evidencia certifica con precisión matemática lo que la taxonomía oficial se esfuerza por ocultar.
Si Guayas exhibe CV mensual de 22.57%, Los Ríos de 46.46%, Manabí de 44.20% tras descenso desde 77.41%, y El Oro de 64.59%, y el 92.8% de estos casos se clasifican bajo “delincuencia común”, entonces una de dos posibilidades mutuamente excluyentes:
O bien el concepto “delincuencia común” ha sido redefinido para incluir fenómenos tan radicalmente distintos que la categoría pierde cualquier poder explicativo y se convierte en ruido semántico.
O bien la taxonomía oficial es engaño deliberado diseñado para permitir al Estado documentar operaciones de delincuencia organizada a escala territorial sin la inconveniencia legal y política de tener que nombrarlas como tales.
La segunda hipótesis tiene no solo la virtud de la parsimonia sino también la de la coherencia con el resto de la evidencia acumulada. La estacionalidad es apenas una dimensión más —junto con edad, sexo, geografía, taxonomía de armas, clasificación de motivaciones— donde el Estado produce conocimiento preciso que simultáneamente se niega a reconocer mediante categorías que lo ocultan.
Es complicidad mediante omisión clasificatoria. Complicidad mediante producción de taxonomías que clasifican lo incomparable bajo la misma etiqueta. Complicidad mediante persistencia en categoría que ni siquiera mantiene coherencia interna.
La firma temporal del exterminio está escrita en los coeficientes de variación. Los mapas de calor documentan con fidelidad visual los patrones que las palabras oficiales se esfuerzan por disolver.
Y cada punto porcentual de diferencia entre el CV de Guayas (22.57%) y el CV de El Oro (64.59%) testimonia que el Estado ecuatoriano sabe exactamente lo que está ocurriendo —produce los datos que lo documentan con precisión forense— pero ha decidido que nombrar honestamente implicaría asumir responsabilidades que la ficción burocrática de “delincuencia común” permite evadir.
Solo falta que alguien con autoridad institucional tenga el valor de leer estos coeficientes de variación sin eufemismos y admitir lo que certifican: que 997 adolescentes fueron asesinados en dos años con patrones de estacionalidad que revelan no violencia común sino operación industrial en Guayas, guerra territorial en Los Ríos, transición acelerada en Manabí, y consolidación gradual en El Oro.
Que clasificar el 92.8% de estos casos bajo “delincuencia común” no es incompetencia sino complicidad.
Y que la taxonomía oficial no es fracaso analítico, sino logro político que permite al Estado documentar un exterminio adolescente sistemático sin la responsabilidad de tener que nombrarlo como crimen organizado operando a escala territorial, con firmas temporales tan distintivas que ninguna categoría seria puede agruparlas bajo la misma etiqueta.
VII. Reflexiones finales: El pronombre y el nombre
Esta investigación comenzó con una frase del ministro del Interior, John Reimberg. Una frase que tenía toda la elegancia de las explicaciones que no explican nada: los homicidios aumentan porque los criminales “se están matando entre ellos”.
La sintaxis era impecable. Un pronombre reflexivo que diluía la autoría en reciprocidad conveniente. Un verbo en presente continuo que convertía la violencia en fenómeno autocontenido, casi natural. Una construcción gramatical que permitía al Estado observar sin la inconveniencia de tener que intervenir. La frase funcionaba. Tenía la virtud de las verdades a medias: no era técnicamente falsa, solo estratégicamente incompleta.
La verificación empírica consistía en una sola tarea: averiguar quiénes habitan ese “ellos”. Los datos del propio Ministerio del Interior lo permitían.
“Ellos” resultaron ser, primero, niños entre 12 y 17 años, donde la tasa de homicidios se multiplica con la aceleración más pronunciada de toda la distribución etaria.
“Ellos” resultaron ser, segundo, adolescentes varones de 15 a 17 años, con un pico letal preciso a los 16.
“Ellos” resultaron ser, tercero, población costera concentrada en cuatro provincias —Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí— que siguen con precisión cartográfica las rutas del narcotráfico.
“Ellos” resultaron ser, cuarto, víctimas ejecutadas con armas de fuego en el 92.1% de los casos, lo que implica cadenas de suministro, financiamiento y coordinación logística que ninguna delincuencia común puede sostener.
“Ellos” resultaron ser, quinto, casos clasificados como “delincuencia común” en el 92.8% de las ocasiones, a pesar de exhibir patrones temporales radicalmente distintos entre provincias.
“Ellos” no eran combatientes adultos eliminándose mutuamente en una guerra entre iguales. Eran menores de edad. 997 de ellos en dos años.
La desagregación reveló algo que la frase de Reimberg no anticipaba: la violencia tiene firmas temporales distintas según el territorio, y esas firmas son incompatibles con la hipótesis de delincuencia común.
Guayas mata con regularidad industrial: coeficiente de variación mensual de 22.57%, la estabilidad de quien cumple cuotas sin variaciones estacionales. Los Ríos mata con pulsos de guerra territorial: CV de 46.46% y creciente, picos de confrontación seguidos de treguas relativas. Manabí documenta transición acelerada: CV que desciende de 77.41% a 44.20% en doce meses, no pacificación sino consolidación criminal. El Oro certifica consolidación gradual: CV que disminuye de 75.45% a 64.59% en territorio fronterizo estratégico.
Cuatro dinámicas temporales incompatibles. Cuatro lógicas operativas distintas. Y, sin embargo, el 92.8% de estos 997 casos están clasificados bajo la misma categoría: “delincuencia común”.
Esto no es un error de clasificación. Es una arquitectura de clasificación.
La taxonomía no fracasa en distinguir por falta de información. Fracasa porque distinguir implicaría nombrar, y nombrar implicaría asumir responsabilidades que la categoría genérica permite evadir. Permite documentar sin reconocer. Contabilizar sin comprender. Producir estadísticas sin la inconveniencia de tener que admitir lo que revelan.
Ecuador ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño que obliga al Estado a proteger la vida de los menores con prioridad absoluta. Ratificó tratados de Derecho Internacional Humanitario que establecen protecciones especiales para menores en contextos de conflicto armado. Declaró formalmente un “conflicto armado interno” que activa esas protecciones adicionales. Y, mientras tanto, produjo con precisión los datos que certifican la magnitud exacta de su fracaso en cumplir cualquiera de estas obligaciones.
Georreferenció cada caso. Clasificó cada arma. Permitió calcular con exactitud matemática los patrones temporales de cada territorio. La brecha no está en la información. El Estado ecuatoriano sabe. La brecha está en el lenguaje que utiliza para describir lo que sabe.
Entre “delincuencia común” y “delincuencia organizada” no hay una distancia epistemológica. Hay una decisión política.
La hipótesis del ministro Reimberg —“se están matando entre ellos”— no resistió la verificación más elemental. El pronombre sugería reciprocidad entre iguales. Pero “ellos” eran niños de 12 años cuyas tasas de homicidio se multiplicaban. “Ellos” eran adolescentes de 16 ejecutados con armas de fuego. “Ellos” eran menores concentrados en rutas del narcotráfico con patrones temporales que certifican operación criminal a escala territorial.
Entre el pronombre que disuelve y el nombre que especifica hay una decisión que ninguna taxonomía puede ocultar indefinidamente.
997 menores fueron asesinados en dos años no en episodios aislados de delincuencia común, sino en una operación sistemática de crimen organizado que el Estado documenta mientras persiste en clasificarla con categorías diseñadas para no tener que nombrarla.
El pronombre “ellos” no describe combatientes adultos. Describe niños, niñas y adolescentes.
Los datos hablan.
El lenguaje decide qué significan.